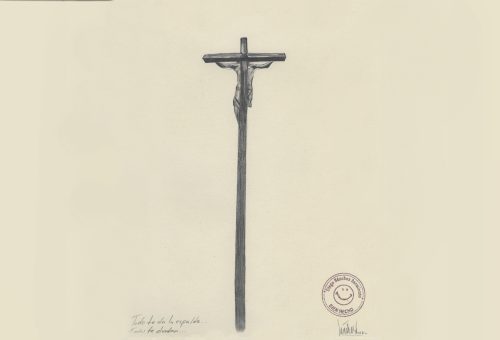En abril de 2025 la Corte Constitucional dictó la sentencia T-106/25 sobre una acción de tutela interpuesta en enero de 2020 por cinco asociaciones indígenas del oriente de la amazonía colombiana agrupadas en lo que han llamado el Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí, una extensa región que comprende seis millones de hectáreas de selva con tres resguardos indígenas, tres parques nacionales naturales y otras áreas de protección forestal.
Las comunidades alegaron la vulneración de sus derechos fundamentales como vivir en un ambiente sano; manifestaron que su salud y sus sistemas agroalimentarios estaban en riesgo por causa de las actividades mineras ilegales que han invadido esta porción de la amazonía colombiana desde hace por lo menos dos décadas.
Johana Yukuna, lideresa y secretaria de mujeres del Consejo Indígena Mirití Paraná, recordó que la invasión de la minería ilegal en la zona del Yaigojé Apaporis no fue ni concertada ni propiciada por las comunidades que poseen y protegen este territorio: “Llegaron engañando a la gente: ‘que vamos a sacar tal cosa, que eso les va a beneficiar’, cuando resulta que estaban dañando nuestro territorio, yendo en contra de nuestros sistemas de conocimiento, de la protección del bosque y los ecosistemas que existen. Además de engañar están destruyendo la naturaleza”.
Yukuna, quien lleva como apellido el nombre de la etnia a la que pertenece, deja claro que en su cultura ancestral jamás existió una tradición minera y que “estaba totalmente prohibida”. La razón es cultural, pues muchos pueblos amazónicos consideran que “el oro y los recursos naturales significan mucho para nosotros, esa es la vida, el adorno de la madre tierra, nosotros no podemos dañar y explotar algo que estamos cuidando, de eso depende que el mundo y la naturaleza siga intacta y que no haya deforestación. Lo que para el mundo blanco no tiene vida, para nosotros si tiene mucho significado”, explicó.
Estas comunidades llevan décadas denunciando enfermedades, dolencias y graves afectaciones a la vida como abortos, niños muertos al nacer e intoxicaciones, que ellos le atribuyen al mercurio en sus ríos, como insiste Johana Yukuna.
“No sólo se está contaminando el agua sino todo el territorio y la salud de las personas; afecta nuestro sistema de conocimiento porque nosotros hacemos unos momentos con unas dietas especiales y nos estamos perjudicando”, sostiene Yukuna: “El mercurio afecta los animales que nosotros estamos consumiendo. Parte de esos pescados los están mandando acá a las ciudades y ustedes que viven en la ciudad también se están afectando”.

Como prueba de sus reclamos ante los tribunales las comunidades se remitieron a estudios científicos que han encontrado alarmantes niveles de mercurio en las aguas y peces de la cuenca del río Caquetá, el afluente que atraviesa y conecta su territorio. Por ejemplo, mediciones que hallaron más de cien microgramos de mercurio en la sangre de habitantes del resguardo Puerto Zabalo – Los Monos, un porcentaje cuatro veces mayor que el permitido. El mercurio es un metal altamente tóxico utilizado en la minería para separar el oro de arenas, rocas y otros residuos en los que se encuentra atrapado.
La Corte Constitucional admitió en su sentencia que “es innegable la presencia de altos niveles de mercurio en el territorio de la Gente con Afinidad al Yuruparí. Esta situación es aún más grave porque el mercurio se transforma en metilmercurio en los ecosistemas acuáticos y este último, al bioacumularse en la cadena trófica, afecta de manera más severa a los grandes depredadores y, por ende, a los seres humanos que se encuentran en la cima de esa cadena”.
El máximo tribunal del país dio la razón a los indígenas amparando los derechos de treinta pueblos que viven en la región y como medida urgente suspendió licencias ambientales y trámites para otorgar títulos mineros legales que se han concesionado por parte del Estado en la región que abarca la sentencia, lo que por ahora blinda ese territorio de la voracidad de multinacionales y empresas extractivas.
Además, reconoció una histórica desprotección del Estado y ordenó que se materialice por fin una figura administrativa conocida como las Entidades Territoriales Indígenas, que permitirá a las comunidades nativas operar como parte del Estado y en coordinación permanente con él. Esto, según los líderes indígenas, abre el camino a una gobernanza más eficaz de sus territorios que podría poner freno a las economías ilegales como la de la minería.
Para entender los alcances de la sentencia judicial conversamos también con Antonio Matapí, líder indígena del territorio Mirití Paraná, uno de los promotores de la iniciativa.
¿En qué consiste el fallo judicial que ganaron los treinta pueblos indígenas de la Amazonía oriental en la Corte Constitucional?
Nosotros estamos organizados en un gran territorio al que denominamos Macroterritorio Jaguares del Yuruparí. Es un acuerdo político entre cuatro gobiernos indígenas, tenemos la misma afinidad cultural. Nos unimos para luchar en conjunto frente a amenazas que surgen. Efectivamente, en el marco de la minería en el río Apaporis hace cinco años interpusimos una acción de tutela. Hoy afortunadamente el fallo de la Corte Constitucional es a favor de nosotros. Recibimos la noticia en mayo. Eso le da fuerza a nuestro proceso. Como pueblos indígenas hablamos de mantener la integridad territorial. El fallo favorece bastante a nuestros gobiernos propios y da órdenes a distintos ministerios del Estado central. En este momento estamos a punto de hacer el diálogo intercultural con los ministerios: un solo diálogo con el gobierno Nacional para acordar una ruta de trabajo y que se puedan mitigar los impactos de la minería, como ordena la Corte.
¿Qué ordena la sentencia?
Lo primero es que todas esas empresas que tienen licencias mineras [legales] tienen que parar. Hay 35 órdenes de la Corte, pero lo más importante es parar las licencias mineras y que las instituciones y ministerios vinculados tienen que generar un diálogo intercultural con el gobierno propio del macroterritorio. La Corte dice que los ministerios se tienen que sentar con nosotros en nuestra instancia de coordinación, entonces estamos en eso. Ya hay una convocatoria para el 26 y 27 de agosto para el primer diálogo. A la vez la Corte ordena a las instituciones que hagan un estudio de afectación; luego hay que buscar un mecanismo para subsanar los daños, después viene otra etapa que es la evaluación. En todo este proceso está la Procuraduría vigilando a ver si la institucionalidad cumple las órdenes de la Corte.

La Corte frenó las pretensiones de multinacionales y poseedores de títulos mineros legales en la región, pero entiendo que toda la minería que se hace en el río Caquetá es ilegal…
Siempre hemos tenido esa dificultad para parar esas actividades ilícitas en el territorio. Claramente no están permitidas, son personas que no tienen ni siquiera en cuenta una licencia. Llegan de otros países, pues el río Caquetá comunica con Brasil. Nosotros hemos dicho que la afectación no es solamente para el macroterritorio sino para toda la población a lo largo y ancho de la cuenca amazónica. Los peces afectados con el mercurio no tienen límites, no es que sólo se muevan por el río Caquetá, el Mirití o el Apaporis [afluentes del Caquetá], también entran al gran río Amazonas. En algún momento el Gobierno Nacional trató de frenar esas actividades ilícitas en el territorio, pero es complejo, el Gobierno hace presencia con alguna acción, pero luego se regresa a las ciudades y nosotros quedamos con toda la problemática.
Pero insisto, ya que esa minería es ilegal, prohibir licencias legales no va a servir para que se termine con la actividad que es ilícita…
Hemos pensado que en el marco de la formalización de las Entidades Territoriales Indígenas podemos garantizar que se frenen esas actividades, porque vamos a entrar en una etapa de coordinación con la institucionalidad, algo que nunca habíamos tenido en la historia de nuestro proceso organizativo. Pensamos que con la formalidad total de las Entidades Territoriales y sobre todo con el decreto 1275 que reconoce a las autoridades indígenas como autoridades ambientales podemos tener esa potestad de coordinar con instituciones de ámbito ambiental y actuar de primera mano, pues el Gobierno reconoce nuestras autoridades. Desde el Gobierno central siempre se ha pensado que es desde allá de donde se suspende o se actúa y nosotros no teníamos esa potestad.
¿Qué acciones concretas podrían hacer ustedes para frenar la minería?
Pienso que tendríamos esa facilidad permanente de hablar con el Gobierno Nacional. En 2001 y 2002 hubo mucha proliferación de la minería, pero las cosas han mermado, por lo menos en nuestro territorio. De alguna manera han existido denuncias, tutelas, aunque hemos dicho que no somos entes policiales, por eso insistimos en la coordinación para que a quien le corresponda actúe de manera inmediata.
¿Cuándo llegaron los mineros? ¿Cómo fue esa historia?
Yo tuve la oportunidad de presenciar cómo fue eso en el sector de Araracuara, donde colinda el departamento del Amazonas con el de Caquetá. Llegó mucha gente: brasileros, gente de Medellín, con sus dragas, recuerdo que había más de 28 dragas. La afectación no fue sólo en lo ambiental, también fue en la parte económica: todas las cosas empezaron a subir de precio, cualquier favor que usted hiciera costaba. Mucha gente perdió la vida, los que ellos denominan “manguereros”, que se meten al fondo del río [con la manguera de la draga], a muchos la tierra los fue tapando, eso hace parte de un castigo de la misma naturaleza. Hubo dragas incluso de los mismos indígenas, por el tema económico seguramente se vincularon a estas actividades. Los actores principales eran los brasileros, ellos tenían cómo traer toda esa maquinaria desde el Brasil por el río Caquetá.
¿Y cómo negociaban ellos su presencia en las comunidades?
Yo digo que existió algo como en la época de la cauchería, existieron allí muchas personas que eran casi que esclavos de ellos. Había mucha gente amontonada al lado de ellos, pero el oro se lo llevaban para el lado brasilero. El sistema del dinero cambió, cambió la forma de hacer el intercambio monetario: la gente cambiaba el oro por cualquier producto, la plata, las monedas, se veían muy poco, eso ocurrió en el río Apaporis. El producto de toda la actividad minera fue a parar a las ciudades.
¿Los brasileros ejercían violencia contra ustedes?
No resaltaba mucho una imposición, más bien la gente aprovechó esa época para lograr beneficios económicos. Las dragas tenían armamento como defensa personal. En el río Apaporis surgió lo mismo, allí hubo una afectación cultural que cobró la vida de muchos chamanes.
¿Por qué?
Por lo que le digo, mucha gente vio esa actividad por el lado monetario y se prestó para hacerla. Algunos chamanes autorizaban, otros no, para nosotros la esencia es el oro, muchos pueblos indígenas tienen su raíz ahí en el oro, por eso es prohibido para nosotros: ahí está el brillo, la inteligencia, el nacimiento. Cuando algún chamán tradicional juega con eso, no puede autorizarlo. La misma naturaleza identificó la fuerza de la autorización que hacía cada chamán y se nos fueron grandes chamanes tradicionales, por jugar con eso.
¿Se murieron?
Si, se murieron.
¿Cuáles han sido las afectaciones del mercurio en la región?
En La Pedrera surgió una afectación física en varios niños, podemos mostrar eso como evidencia. Después de la minería se evidenció en niños que desafortunadamente por consumir algunos peces les afectó la salud, se vio en el nacimiento, la mamá seguramente había consumido algún pez que tenía ese mercurio. El riesgo más grande es que usted no sabe qué tipo de pescado se está cogiendo. Existen muchos peces en el río, pero hay unos lisos, de cuero, que son los que más portan el mercurio. Los ríos Mirití y Apaporis son afluentes del Caquetá. Algunos niños murieron. Otros tuvieron problemas físicos.
¿Qué sigue ahora tras el fallo?
La Corte interpretó esta tutela con algo muy importante para nosotros, estuvimos en la sala de la Corte y es algo único, que no había surgido en un proceso como este. En el momento del fallo la Corte nos dio ese peso jurídico, político y cultural, como Entidades Territoriales. Lo que viene ahora es vincular a las instituciones a este proceso.
Para que el Estado les cumpla…
Así es.