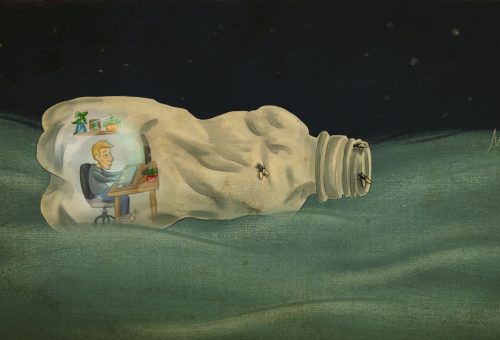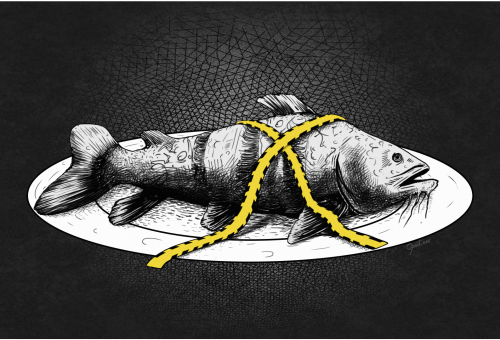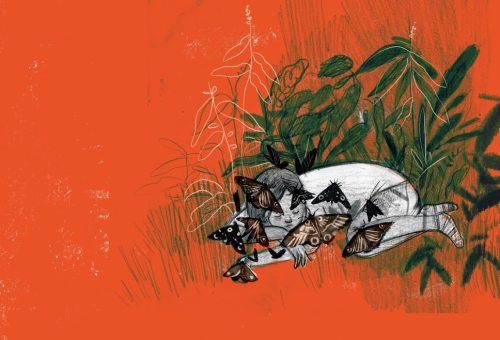1
Era una mañana indistinta: nubes blancas y grises rozando los filos de las montañas, una
constante amenaza de lluvia y el silencio de los bosques acaso interrumpido por el rumor lejano
de un riachuelo. Jacobo y su perro Corozo avanzaban por el sendero empinado con la facilidad de
la costumbre. Yo trataba de no quedarme atrás para ir escuchando las historias que me iba
contando a medida que nos internábamos en una rabiosa fractura de la montaña conocida como
cañón del Chimiadó.
Jacobo, de 56 años, estaba mostrándome una de las rutas más rápidas y bellas que había
desarrollado como guía ecoturístico, especial para pulmones cortos y visitantes de panza dilatada.
Se trataba de buscar una cascada de veinte metros de altura, en cuya base había un charco hondo
tallado en la roca por el agua clara e impoluta. Ir y volver podía tomarnos dos horas, a lo que
debíamos sumarle el tiempo que quisiéramos quedarnos en la cascada. Jacobo no se veía
especialmente atlético, aunque sí era delgado y de músculos que marcaban bien el contorno de
sus brazos y torso. Su paso era rápido; ágil, sobre todo. A pesar de la dificultad del terreno pisaba
seguro para no resbalar ni hundirse. Yo imitaba la pisada poniendo mi bota sobre la huella que él
iba dejando.
A la salida del caserío y antes de trepar la primera loma, Jacobo descifró la geografía para
indicarme hacia dónde quedaba la cabecera municipal de Dabeiba y en qué dirección se
encontraba un remoto paraje llamado Camparrusia. “Allá, detrás de esas montañas que se ven
allá”, dijo y con su índice apuntó hacia un horizonte que no me reflejó mayores pistas. Para
Jacobo la ubicación de aquel lugar era significativa, una referencia en la que se le cruzaba la
familia con la lucha insurgente.
A comienzos de los años cincuenta del siglo pasado, Camparrusia fue un asentamiento de
una pequeña guerrilla conformada por familias liberales que habían logrado salvar sus vidas
escondiéndose allá de la persecución de los Pájaros y de la policía. Durante años corrió la idea de
que esta banda de autodefensa campesina había sido la más desarrollada de Antioquia debido a su
organización autosostenible con cultivos y ganadería, de gran fuerza bélica capaz de obtener armas y dinero, y protegida por una red de informantes que llevaban con anticipación el mensaje
de los movimientos de la fuerza pública.
Sin abundar en tanto detalle, quizás porque sólo conservaba el dato general que le había
dado su mamá, Jacobo me contó que sus abuelos maternos habían vivido en Camparrusia, que su
abuelo había sido combatiente mientras que su abuela había integrado el grupo de mujeres
encargado de conseguir la sal haciendo una larga travesía en las noches para venir hasta un sector
cercano a nosotros en donde había una salina que brotaba de la roca. Me dijo que este mismo
grupo de mujeres acompañaba los desplazamientos de la columna de combatientes para apoyar
con la logística de la supervivencia: preparar los alimentos y zurcir la ropa de batalla. “Se siente
un fresquito saber que en mi familia hubo ancestros que también estuvieron en la guerrilla”,
observó en un tono que reflejaba satisfacción y tranquilidad. “Yo vengo de una familia de lucha”.
Continuamos camino arriba hasta llegar a una descolgada, al pie de una quebrada en la
que llené el termo. Había sido su indicación horas antes: “No vaya a comprar agua para llevar,
porque por allá lo único que hay es agua pura”. Cruzamos un establo sin vacas —estaban
pastando— e hicimos la primera estación para descansar, comer bocadillo y apreciar el paisaje.
Jacobo siempre llevaba el pelo largo sujetado en cola de caballo y aprovechó para soltárselo.
Encanecido y ondulado, se asemejaba al de un metalero típico ochentero: parejo y desprovisto,
azotado por el monte y el clima. De repente, Jacobo abrió los brazos como si quisiera abarcar la
lejanía y dijo: “Esta es la vida, ir por el aire libre, respirar y admirar toda esta belleza”.
2
Jacobo en realidad se llama Héctor Iván Piedrahita y es uno de los residentes firmantes de paz
que le quedan al ETCR de Llano Grande. La historia de Jacobo como integrante de la guerrilla de
las Farc duró unos cuatro años entre el momento en que pidió ingreso, a comienzos de 1994, y el
día en que lo capturaron y metieron a la cárcel, a finales de 1998, por haber participado en un
atentado con carrobomba a las instalaciones de la Cuarta Brigada en Medellín. Su condena, que
era de más de cincuenta años, terminó en 2017 junto con la de varios guerrilleros más por virtud
de una decisión derivada de las conversaciones en La Habana entre el Gobierno nacional y los
negociadores de esta guerrilla, como prueba de buena voluntad.
Llano Grande se encuentra a una hora larga de la cabecera municipal de Dabeiba, por una
trocha que siempre va en ascenso. El ETCR es un caserío levantado con materiales de utilería
para alojar a más de cuatrocientos combatientes de las Farc, sobre todo del Bloque Noroccidental
—que alguna vez se llamó José María Córdova y luego Iván Ríos—, apenas entró en vigor la
firma del Acuerdo de Paz. La vivienda de Jacobo es un espacio de unos 30 metros cuadrados en
la que junta lo básico: una nevera de puerta oxidada, un fogón eléctrico, ollas, cama y un
comedor de dos puestos. Algunas de las paredes están dibujadas con motivos esotéricos y frases
de autoayuda y meditación, todas de su autoría. Encima de la cocineta mantiene pegados dos
afiches de medio cuerpo con las fotografías del máximo jefe que tuvo las Farc, alias Manuel
Marulanda Vélez, y uno de los comandantes de bloque más admirado por la guerrillerada así
como odiado por la fuerza pública, alias el Mono Jojoy. “Manuel era las dos cosas: el guía
político y el ejemplo de lucha”, me dice. “El Mono era la lucha, el hombre de todas las guerras”.
En el piso de cemento, en todo el centro de la vivienda, Jacobo dibujó la portada del disco
“Black Metal” de la banda Venom, una agrupación ochentera ya mítica por haber sido una de las
primeras que compuso rock pesado con motivaciones satanistas. Es un rezago de los años en que
Jacobo era un adolescente metalero cuestionador de la sociedad que era la Medellín acorralada
por la violencia y el dinero del cartel y Pablo Escobar. Pero ahora, al recibirme, ha puesto una
playlist de canción protesta o canción revolucionaria, guitarreros letraheridos por las narrativas de
Cuba, Fidel Castro y el Che Guevara, que va tarareando con cada sorbo de vino. “El rock era la
rebeldía en esa Medellín”, me dice risueño. “Y el satanismo…”, se frena como si quisiera pensar
mejor una explicación. “No era cambiar un dios por otro”, aclara, “era romper con los moldes de
la cultura que nos habían impuesto”.
3
Terminado el descanso, Jacobo y Corozo marcaron un camino en bajada por un potrero de tierra
ablandada por el peso del ganado. A mano derecha teníamos una caída casi perpendicular del
terreno tupida de bosque protector del agua. A mano izquierda, otra caída esta sí suave y gradual
cubierta de pasto de engorde. Para llegar a la cascada debíamos adentrarnos en ese bosque en
donde encontraríamos la cañada allá al fondo.
Avanzamos unos metros sobre lo que parecía ser el filo de la caída hasta que Jacobo halló
el giro apropiado para entrar en el bosque. Con un machete peinó ligeramente el camino y sacó
una cuerda de un morral que colgaba de su espalda. El terreno se ponía más perpendicular en
cuanto más descendíamos y la cuerda nos servía de agarre para mantener los pies en tierra.
Corozo, un criollo alto y corpulento, se divertía subiendo y bajando a toda velocidad y destreza.
Finalmente, luego de superar unas rocas, saltamos a la cañada. La cascada estaba a la derecha y el
agua golpeaba con tal fuerza que todo el interior del cañón estaba humedecido con la salpicadura.
Era hermosa: un flujo de agua atronador en el que se formaban súbitos y pequeños arco iris
cuando las ramas del follaje dejaban filtrar rayos exactos de sol. Jacobo subió unos peldaños de
roca y metió sus piernas en el charco. Se cuidó de no poner la cabeza bajo la cascada porque la
fuerza del chorro podía ser lesiva. Me contó que a este lugar ya había traído algunos visitantes del
ETCR, extranjeros en su mayoría, casi todos interesados en conocer la vida de un excombatiente
o la vida de un puñado de viejos guerrilleros ya sin armas en una zona apartada de un pueblo
alejado cuatro horas de Medellín.
4
Jacobo llegó a este ETCR cinco o seis semanas después de haber sido dejado en libertad y de
haber gozado unos días junto a su familia en el barrio de su infancia. Su alias de guerra no era
Jacobo; era el Flaco o el Grillo. Pero al cabo de las primeras conversaciones con otros firmantes
supo que guardaba un parecido con alias Jacobo Arango, antiguo comandante del Quinto Frente y
miembro del Estado Mayor Central de las Farc, muerto en un bombardeo de la Fuerza Aérea en 2013. En una foto, el Flaco —o el Grillo— se comparó con Arango: en el rostro de ambos coincidían los pómulos salientes, el mentón de esquina triangular, una barba rala en forma de candado y el ceño de cejas tupidas inclinado hacia la nariz. Desde ese día le pareció bonito hacerse llamar Jacobo, un homenaje al comandante caído y la mejor manera de olvidar sus alias caducados y recibir la nueva vida bajo un segundo nombre corto y de fácil recordación.
El ETCR no era muy distinto que ahora, salvo por que los barracones estaban divididos en
habitaciones de cuatro metros por cuatro y estaba habitado por más de trescientos combatientes,
la mayoría de ellos armados y aguardando su turno para cumplir con la dejación de armas. Los
pocos que no debían responder por fusiles propios era porque, como Jacobo, habían salido de la
cárcel en días recientes para llegar casi directo a este espacio.
Jacobo recuerda que la cocina era operada por tres personas; había un economato, un aula
para actividades políticas y había puestos de guardia en la periferia. De todos los firmantes, los
únicos que podían entrar y salir libremente del ETCR eran los que no tenían arma, como él, y ya
habían definido su situación judicial. Varios de los nombres más históricos del Bloque
Noroccidental, cuyo centro de actividades guerrilleras había sido el Urabá y el Darién —en
general la región del bajo río Atrato— se encontraban allí. El más representativo ante las cámaras
de la televisión era Pastor Alape. Pero el más distinguido por su histórico perfil insurgente —más
de 45 años en las Farc— era “el cucho” Isaías Trujillo.
Durante los primeros meses, el ETCR fue tomando la atmósfera de un caserío habitado
por amigos que se sentían unidos por el coraje y la determinación de haber portado un fusil para
matar y morir. Abrieron tiendas, un estadero con mesa de billarpool, un restaurante de comida
diaria y una caseta para reuniones comunitarias. Muchos de los residentes estaban acompañados
por la familia que habían dejado de ver por años de enclaustramiento en la selva. Sin el yugo
castrista, los novios se fueron volviendo parejas de convivencia y empezaron a nacer bebés.
Desde las oficinas estatales en Bogotá los excombatientes pasaron a ser «firmantes de paz» o
simplemente «firmantes», y «reincorporados a la sociedad civil» o «reincorporados». Se hablaba
de proyectos económicos, emprendimientos, financiación. Un sector no pequeño del país
aplaudía la voluntad de estas personas para haber dejado la guerra y confiar en el Acuerdo.
Entre las ideas de proyectos productivos que los firmantes querían llevar a cabo estaba la
del turismo basado en lo exótico o llamativo que podía ser mostrar cómo había sido la vida de las
Farc en sus campamentos de selva y montaña, y complementar la oferta con grandes
intervenciones de infraestructura. Se hablaba de abrir una cicloruta de ladera a ladera, de un
teleférico que llevara desde el caserío hasta alguno de filos más escarpados, de un criadero de
peces para pesca recreativa y restaurante. Los mismos interesados fueron aterrizando las
propuestas hasta que comenzaron los pasos concretos. Con un dinero de la cooperación
internacional hicieron los primeros avances: construyeron un pequeño hotel en medio de los
barracones, organizaron exploraciones de la oferta ecológica de la zona, estudiaron sobre la
capacidad de carga turística en Llano Grande, mejoraron algunos caminos, recibieron
capacitación de expertos y desarrollaron material gráfico instructivo y publicitario.
El grupo vinculado con este proyecto era de unos cuarenta firmantes. Entre ellos, Jacobo.
De manera silenciosa y paciente, y antes de que comenzaran aquellas actividades, Jacobo se
había dedicado a habitar plenamente el ETCR: a disfrutar de los senderos rayados sobre las
montañas desde tiempo atrás por los campesinos nativos, a explorar los secretos cercanos: un
mirador natural, una quebrada, una cascada, los pájaros en los árboles. “Era disfrutar esa libertad de movimiento luego de haber estado ese montón de años en la cárcel”. Para el momento en que
comenzaron los desembolsos que permitieron dar los primeros pasos, Jacobo ya tenía varias
certezas sobre lo que debía ser la oferta local para el turismo: “andar por el aire libre, buscar una
cascada, bañarse en un charco, caminar por un sendero de árboles hermosos”.
5
Salimos de la cascada avanzando por la quebrada aguas abajo hasta que llegamos a un camino de
pasos tajados en la ladera. La subida fue tan empinada y exigente como el descenso, pero en
pocos minutos nos arrojó a un punto muy cercano del caserío. Seguimos el regreso sobre una
trocha para camperos que iba bordeando las casas de los campesinos. Desde una cima alcancé a
ver el ETCR en perspectiva: los barracones a un lado, la cancha de fútbol al frente, la vía de
acceso como tallada sobre la corteza de la explanada. Y al final, cubierta por la niebla, la obra de
las casas definitivas que reemplazarían a los barracones. Los residentes del ETCR estaban
enlistados por orden de entrega. A Jacobo le darían su casa en una segunda ronda de repartición.
Si la obra seguía avanzando como hasta ese momento, podía ser una cuestión de meses. Pero si la
detenían por falta de dinero, Jacobo tendría que esperar no se sabe cuánto.
Como hijo de familia obrera y formado en los valores de lo esencial, Jacobo no parecía
sentir mayor ambición por las posesiones. Antes de haber entrado a las Farc había completado
algunos semestres en la Universidad de Antioquia, en la carrera de Física, y luego se había
empleado como mano de obra en construcción. Más tarde había sido vendedor de libros puerta a
puerta, hasta que terminó abducido por la ideología y encontró la manera de que lo recibieran en
la guerrilla. Al salir, con una mano adelante y otra atrás, fue su familia la que le dio lo básico para
que reiniciara sus días hasta que en este ETCR encontró un proyecto de vida sin armas, que no
necesariamente tenía que ver con el turismo, pero sí con la idea de ir hacia delante, de no
quedarse en un sitio, de caminar, explorar, conocer y compartir lo aprendido. Para cuando le
hablaron del proyecto de turismo, Jacobo ya sabía qué iba a hacer con su vida y dijo que sí, que le
entraba.
No mucho después, a mediados de 2021, visité por primera vez este ETCR y conocí a
Jacobo gracias a un trabajador social llamado Juan Alfonso. El clima era el mismo: nubes bajas,
niebla en la nochecita, llovizna de gotas afiladas casi permanente y un sol que sólo asomaba unos
cuantos minutos al final de la mañana. El caserío tampoco se veía distinto: barracones deslucidos
y escalonados sobre una suave ladera. Las vías de entrada y salida en carro eran un perpetuo
pantanero. Además del hotel y de la capacitación, los encargados del proyecto turístico querían
levantar una enramada para abrir una galería de exposiciones de implementos de la vida
guerrillera más fotografías de la época, más unos maniquíes que lucieran los uniformes y los
accesorios.
Una mañana, Jacobo me llevó a caminar por un sendero boscoso en el que habían
incrustado un cambuche fariano: cuatro maderos erguidos sosteniendo un tablado que acolchaban
con ramas de palma y todo eso protegido de la lluvia por un plástico negro. Se trataba de un atractivo para turistas: típica cama y morada con materiales de la selva durante los años de la
confrontación. Este cambuche más la naciente galería más el hospedaje daban la impresión de
estar materializando el emprendimiento. Pero pasaron los meses y el proyecto fue perdiendo
forma, varios de los líderes fueron abandonando el ETCR y en algún momento se acabó el
impulso.
Hoy, transcurridos ocho años de la construcción de este caserío, los residentes a los que
les cuelgan las batallas del pasado no son más de sesenta. Y todo el optimismo inicial ha sido
barrido por la desilusión o el desconsuelo de no ver un claro horizonte laboral. La mayoría de las
ideas de negocio y los emprendimientos agropecuarios se los fue tragando la tramitología estatal.
Para más duelo, muchos firmantes han sido asesinados, más de 400 hasta el momento de escribir
esta historia. Jacobo me da a entender que se siente defraudado.
“Esto que está pasando ya ha pasado en los otros procesos de paz”, me dice. “Manuel
Marulanda decía con razón que la garantía de los cambios eran las armas; al nosotros entregar las
armas nos quedamos sin garantía de cumplimiento. Lo mismo que en los procesos anteriores con
otros movimientos guerrilleros, M-19 y EPL: entregaron armas, algunos líderes quedaron bien
acomodados, pero a la tropa la fueron exterminando y el Estado no le cumplió promesas a los que
quedaron. Algunos del EPL les dieron un taxi y los dejaron por ahí botados. A los del M-19 los
dejaron proponer transformaciones en la Constitución de 1991, pero luego en el Congreso se
fallaron leyes que no fundamentaron los avances constitucionales. Lo mismo en el proceso de
nosotros: en el papel quedaron cosas muy buenas: la tierra para el campesino, la sustitución de
cultivos, proyectos productivos para los combatientes, pero ya vez que nada de eso ha sido así. Y
lo que es peor: el asesinato de los compañeros, de los firmantes”.
Le digo que si estas cuestiones le han sembrado algún arrepentimiento y me dice que no.
Y lo dice con soltura, sin dudarlo. “Mi causa como guerrillero era la rebelión, que cambiara esto.
Mataron a los candidatos nuestros que teníamos para las elecciones a la presidencia y
exterminaron el partido que como Farc creamos para dejar las armas y empezar a hacer política.
La única opción que el Estado nos dejó fueron las armas. Y no estábamos pidiendo nada del otro
mundo: solo las cosas normales que deben estar dentro del contrato social en una democracia. A
mí no me da pena presentarme como exguerrillero. En cambio, aquí sí hay compañeros que
cuando salen a la ciudad prefieren no decir nada que los relacione con las Farc. La otra vez me
preguntaron que si me decían reinsertado o reincorporado, que como prefería yo. Contesté que
ninguna de las dos, ¿reinsertado o reincorporado a qué? ¿A esta sociedad de consumo? No
gracias. Yo soy exguerrillero o, mejor, guerrillero. Sin armas, pero sigo en la lucha de las ideas”.
6
Jacobo decidió empezar por cuenta propia su proyecto productivo que es el de ser guía de rutas
de atractivos ecoturísticos e instructor y guía de deportes asociados como torrentismo o
barranquismo que es el descenso de cascadas. A esta iniciativa la bautizó Por el aire libre. Y ha
ido dotándola con elementos y herramientas: cuerdas profesionales, mosquetones, poleas, cascos,
radios de onda corta para llamados de auxilio en caso necesario y elementos de botiquín. Varias de estas cosas las ha recibido por donaciones de conocidos. “La solidaridad es la ternura de los pueblos o el amor entre los hombres”, me dice. Un compañero le donó cuatro equipos completos de torrentismo. Y otro compañero desde Canadá le ayudó haciendo una Vaki con la que compró otros dos equipos completos. Su meta es reunir diez equipos, para dotar dos guías y ocho visitantes. Un guía por cada cuatro personas. También está a la espera de hacerse a unos GPS para trazar nuevas rutas recónditas. Y con unos ahorros que ha ido extremando con la mensualidad que le provee el Acuerdo de Paz compró una moto en la que piensa llevar los morrales con los equipos y viajar con Corozo. “Quiero comprar una cabina para llevármelo en cada viaje, para llevármelo cuando vayamos a conocer el mar”.
Jacobo ha estado en varias capacitaciones y se ha dado a conocer en la zona. Una noche,
en el centro de Dabeiba, nos encontramos a la salida de un hotel. Cuando me acerqué a saludarlo,
noté que estaba conversando con la recepcionista sobre su oferta de recorridos. De entrada, le
había dicho que era firmante de paz, es decir, excombatiente de las Farc. Al saberlo, la
recepcionista no rebajó la amabilidad, pero sí se dejó ver sorprendida. Más tarde comprendí que
no había otra manera de darse a conocer como guía, que su proyecto era la mezcla del relato del
pasado con el camino presente. “Mi lema es: si me pagan, bien. Si no, también me les pego”.
El plan es no quedarse quieto ni atado a un lugar. Un día en el ETCR le dieron unas
indicaciones para llegar a la cascada más alta y poderosa de esas montañas. Sesenta metros de
caída libre llamada “Chorro de humo”. Caminó y caminó hasta encontrarla. Una ruta de cinco o
seis horas. En el ETCR le dieron a entender que con esa cascada ya había agotado los atractivos a
la mano. Que qué iba a hacer de ahí en adelante. “Seguir caminando y buscando cosas nuevas,
hay mucho por donde uno meterse” dijo. Y ahora me recalca que el camino del presente solo se
va aclarando en la medida en que vaya avanzando. “Uno va avanzando y va abriendo camino. Así
como dice la canción de Serrat. Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Jacobo
sonríe optimista y enlaza esta idea con lo que en las Farc aprendió sobre la utopía: “¿Para qué
sirve la utopía y la esperanza? Para avanzar. Uno da un paso y la utopía se aleja dos; uno da otro
paso y la utopía se aleja tres. Para qué sirve la utopía: para seguir andando”.