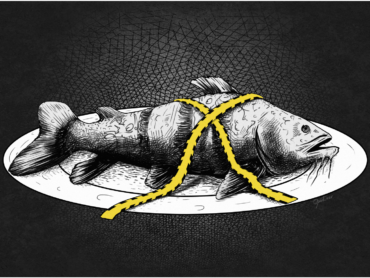Ofelia Los años que arden y que brillan

Texto
Paula Vásquez
Ilustración
Fernanda Otálvaro
Julio 10 de 2020
Compartir
Ofelia
Los años que arden y que brillan
La abuela como figura tutelar. La abuela como luz y látigo. ¿Cómo se tramitan los reclamos luego de que la matriarca ha muerto? En la siguiente historia, la autora concilia sus emociones entre lo que fue y lo que ha quedado.

Todos necesitamos una abuela.
Isabel Allende
Sentada en una silla de plástico roja, Tatiana se percata de que su abuela Ofelia, que está a su lado, se queda absorta mirando el sánduche y el café con leche que le ha llevado su hija Amparo. La venerable anciana piensa, mira de un lado a otro y hace muecas de desagrado. La sala está en penumbras, las luces de la casa se encuentran apagadas, y la tarde se está yendo. Tatiana deja de mirar, toma el control remoto y prende el televisor. Ofelia le toca el brazo y, señalándole la comida que tiene en sus manos, le pregunta:
—¿Quiere?
Ese es, al parecer, el último recuerdo que Tatiana tiene de su abuela, pero no el único.
La recuerda fuerte, temperamental, demasiado dura con las mujeres —sobre todo con sus hijas y nietas—. A Ofelia le enfurecía casi todo de ellas, sus modas, sus aspiraciones, sus ideas —o mejor sería decir, el hecho de que tuvieran ideas— y verlas en compañía de hombres que no fueran de la casa. Quizás esto último fuese lo peor. A la abuela Ofelia le parecía un resquebrajamiento eterno de la moral ver a sus hijas y nietas en compañía de hombres. Quizá pensara que la presencia de un hombre que no fuera de la familia pudiera causar una avalancha de decadencia ética. Primero están en la misma casa, luego sus miradas se cruzan, luego se rozan la mano por error y ¡Bum!: el advenimiento de la perversión sexual bajo la mirada acusativa de nuestro Dios Todopoderoso. En resumen, Ofelia era de esas mujeres prejuiciosas, nacida a principios del siglo XX, anclada allí, en esa centuria que en Colombia no se diferencia mucho del siglo XIX. Ofelia era de esas mujeres de antaño que reforzaban los grilletes del patriarcado casi sin saberlo. En consecuencia, la abuela creía que un poco de confianza otorgada a sus hijas y nietas terminaría en embarazos indeseados, violaciones o simple libertinaje sin consecuencias —que es peor, debido a que es un goce sin castigo—. Por eso no les permitía a las mujeres de la casa salir a fiestas ni tener amigos.
Hay historias sobre Ofelia que llegan al punto de la incredulidad y el asombro, pero que sus hijas recrean con cierta mofa y picardía. Dicen que iba hasta las fuentes de soda a buscarlas y llevárselas agarradas del cabello por estar en un lugar, según ella, nada adecuado para una mujer. Su ira aumentaba —y el tamaño de la golpiza también— si las veía en compañía de un muchacho. A veces aflojaba y aceptaba visitas masculinas, pero solo bajo una estricta vigilancia soviética. Dicen que con frecuencia les ordenaba a sus hijas celar las visitas que recibían sus hermanas —siempre en la sala o en la puerta, nunca más allá de esos dos espacios—, para que después le contaran qué hacían y si habían tenido alguna clase de contacto físico. A Ofelia le hubiera gustado esta época de cámaras de vigilancia doméstica. Las centinelas miraban debajo de las mesas, detrás del muro de alguna pared cercana, esperaban y observaban; esperaban un poco obligadas, un poco movidas por el deseo del chisme y la maliciosidad, esperaban ver algo que pudiera servirles para poner a alguna de sus hermanas en problemas. Dicen también que cuando estaba muy molesta les pegaba con el cordón de la plancha o, en su defecto, les quebraba encima las tablas de la cama. Dicen que a veces, solo a veces, las atrapaba entre las piernas y les orinaba encima. Dicen. Solo dicen.
Sí, podría decirse que era una mujer un poco malpensada, un poco desconfiada, hosca, reticente. Pero sus hijas y nietas la amaban; tal vez por ser simplemente su madre y su abuela, tal vez también por llevar al extremo la máxima de que amar es cuidar, aunque se equivocara con ello un poco. O mucho.
Tatiana la recuerda blanca como papel de arroz. Piensa que ese tono de piel le combinaba perfecto con sus canas grisáceas, que le daba un aire de mujer límpida y pulcra. Recuerda cómo se asomaban los dientes de oro cuando sonreía, y cómo los ojos de furia se le achinaban de vez en vez. Recuerda cómo se sentía abrazarla, la suavidad de su piel de terciopelo y esas manchitas que le aparecieron en la cara y las manos con la llegada de la vejez. También recuerda verla despierta a las seis de la mañana, de pie, frente a un altar improvisado de santos en la cocina de la casa. La ve hacer sus novenas y oírla murmurar un santa maría cuando pasa por su lado a desearle los buenos días. Ofelia no contestaba nunca a nadie hasta que no acabara el último amén de la oración, se persignara y echara la bendición. Lo hacía como un ritual, sin falta.
Junto a Ofelia siempre estaba su hija Marta. Compartían los oficios del hogar: lavar, barrer, trapear, planchar, limpiar paredes, tender camas, hacer el almuerzo y la comida para todos. Terminaban agotadas, un poco iracundas y muy hartas de servir a otros. Nunca lo decían en voz alta. Mientras compartían una taza de café, pasaban opinando por cada miembro de la familia: “Leticia se cambió de religión por un tipo. ¡Qué vergüenza preferir un hombre que a Dios y la virgen!”, “Amparo es demasiado confiada al invitar a sus amigas a tomar en su casa y con su esposo”, “Tatiana perdió el rumbo. Desde que está estudiando esa carrera se echó a perder y ya no tiene respeto por nada ni por nadie”. Era el trajín diario de ambas y no parecía tener variaciones ni sobresaltos; al contrario, todo era rígido e inmóvil, y parecían acostumbradas y resignadas a ello.
El dolor en sus rodillas al caminar, el hierro del caminador sonando en la baldosa con cada uno de sus pasos, su reloj de oro en la muñeca derecha que solo se quitaba para bañarse, su risa sarcástica y su risa sincera, las canciones que silbaba y las canciones que cantaba a punto de llorar mientras cocinaba, sus enojos repentinos por cualquier cosa, su intuición para saber cuándo alguien estaba cabizbajo, sus consuelos, sus ataques de cariño… Sí, la recuerda tanto, tantísimo.
Hace cinco años Ofelia cambió para siempre. Todo sucedió de una manera vertiginosa. En cada baño de Ofelia, Martha, su hija, le ayudaba a alcanzar la toalla, a tener su ropa interior lista, y le colaboraba a secarse y a vestirse; algo que ya Ofelia no podía hacer muy bien a sus 84 años. Con esa edad el cuerpo ya no se mueve como uno quiere y espera, sino que se mueve como uno puede. Una mañana, Martha notó que del seno izquierdo de su madre supuraba un poco de sangre, que era más abundante si le oprimía con suavidad el pezón. Tratando de conservar la tranquilidad y no alarmarse, tomó el teléfono para pedir la cita más cercana para su mamá. Todo fue esperar. Esperaron la cita general para poder acceder a una orden de mamografía, esperaron más días para la mamografía, esperaron los resultados; solo eso tardó alrededor de un mes, o mes y medio. Hasta que por fin salieron los resultados: había una anormalidad en el seno de Ofelia, un tumor maligno que daba un diagnóstico: cáncer de seno.
En una habitación blanca nuclear, Tatiana —y otra nieta de Ofelia que había llegado de Estados Unidos después de 14 años solo para verla— le preguntaban al médico:
—¿Se puede morir?
—Cáncer es cáncer —dijo el oncólogo con sus ojos fijos en ellas; en ese espacio que parecía haber sido construido únicamente para dar malas noticias y erradicar toda posible esperanza.
Al salir del consultorio, el mundo le resultó ajeno y lejano. Ese día soleado, desbordante de vida, con el ruido de los vendedores en la calle y las personas desenvolviéndose en su trajín diario, le resultaba extraño. Solo podía pensar en malas noticias, en cáncer, en que no podía hacer absolutamente nada por arreglar algo que era inevitable: la enfermedad de su abuela. Paró un taxi por inercia, y al montarse,
Tatiana recordó un artículo que había leído en días pasados, en donde se afirmaba que cerca de 16.800 mujeres en Colombia padecían cáncer de útero y mama, y que muchas de ellas terminaban muriendo. Solo pudo imaginarse la muerte de todas esas mujeres —como si un asesino serial las encerrara, matara y nadie pudiera hacer nada—. Sintió asombro, pánico, se preocupó por su vida, se preocupó por la de su abuela, guardó para sí una clase de silencio impotente, trató de seguir viviendo al llegar a casa.
Tatiana recuerda la aparente calma de su abuela al enterarse de su enfermedad. Recuerda cómo sus ojos se tornaron inexpresivos, como si hubiese puesto para sí un cerco de privacidad en donde nadie pudiera husmear lo que empezaba a sentir desde ese momento. No dijo ni una sola palabra. Solo miró a su hija Martha y asintió la cabeza con una aparente serenidad.
De tratamiento, le asignaron radioterapias internas; cápsulas que se ingieren por vía oral y se concentran en la parte del tumor para destruir las células con cáncer. Contrario a los pensamientos de la familia, Ofelia sobrellevó muy bien la enfermedad y el tratamiento. Aún podía salir al supermercado, hacer sus compras, regresar a casa, cocinar y hasta discutir con quien la disgustara si era necesario. En realidad el cáncer mutó de esa idea tenebrosa en la que la gente pierde el cabello, queda calva y en los huesos —mientras lloran y se despiden de sus seres queridos—, a ser una enfermedad con la que podía convivir y llevar una vida aparentemente normal. Pero en diciembre de 2015, Ofelia entró al hospital por una infección en la garganta. Algo inofensivo, pueril. Nadie esperaba que se agravara como lo hizo. Ya no abría los ojos ni pronunciaba palabra. Después de varios días hospitalizada, la dejaron ir a su casa el 24 de diciembre. Para los médicos, que explicaban su comportamiento por los medicamentos suministrados, Ofelia ya estaba bien y consciente, aunque solo hablara incoherencias. Ahora, aparte de cáncer, tenía un nuevo diagnóstico: demencia. Según el punto de vista médico, la locura era algo propenso a su edad.
Desde entonces, Ofelia confundió a Martha, su hija, con su mamá. Veía ladrones entrar a su casa y pedía cerrar las cortinas para no ver a esos tipos malencarados que desde afuera la amenazaban. Desde entonces, Ofelia usó pañales y, a veces, cuando no los usaba, orinaba en el piso porque no sabía dónde estaba el baño de su casa.
Tatiana la recuerda desde su enfermedad, ya no como una mujer vigorosa, sino lánguida. La ve pasar sus días sentada, inmóvil, callada, sin poder organizar sus ideas y la manera de decir lo que piensa. La ve desesperarse, llorar, y quedarse mirando a un punto fijo horas, quién sabe qué cosa. Recuerda ver cómo su abuela ya no es capaz de bañarse sola, y cómo Martha, con la paciencia que solo puede dar el amor, pone una silla de plástico dentro de la ducha, la sienta, le quita sus pantalones, su blusa, y se dispone a bañarla, secarla y cambiarla.
En la noche Ofelia deambulaba desde las 12 hasta las cuatro de la madrugada por el corredor de su casa. Tocaba las puertas de cada cuarto, pedía que por favor la ayudaran a volver a su casa. Martha la acompañaba pacientemente esas horas inacabables mientras trataba de convencerla de que se calmara y fuera a su cama.
Tres años estuvo perdida sin entender la realidad, sin la capacidad de razonar, enlazar ideas y comunicarse. Su cáncer —que estaba aparentemente controlado— hizo metástasis en el hígado y en el pulmón. No se sabe en qué momento sucedió, si lo que decían los médicos era que todo estaba en orden. La conclusión fue que ya no había nada qué hacer. Mientras Ofelia vivía perdida en alucinaciones, su familia trataba de comprender que había que dejarla morir porque ya no había nada, bajo el poder humano, que se pudiera hacer.
Ofelia murió en su casa, que tanto luchó por pagar. Murió en su cama el 20 de diciembre de 2018 a las 10:30 de la noche cuando su familia había terminado de rezar, junto a ella, la novena de navidad. Los signos le empezaron a bajar como un balón por una pendiente, exhaló, hizo un gesto de dolor, y terminó la agonía de 4 días sin poder abrir los ojos, hablar, ni comer. Su cuerpo ya estaba pelado, sus labios morados y en pedazos.
Tatiana recuerda la llamada con la noticia, gritar, llorar y negar la muerte de su abuela. La impotencia, el desconsuelo, la náusea en su estómago, el vacío en el pecho. Recuerda bajar del taxi, entrar a su casa y ver a todos llorando con una serenidad extraña. Recuerda el temblor en sus piernas y el miedo que sentía a un paso de entrar al cuarto donde yacía su abuela. Estaba aún caliente, amarilla, con un cristo encima de su torso. Recuerda mirar en más de una ocasión si respiraba; era la única manera de convencerse de su muerte.
A las 4 de la mañana el carro de la funeraria llegó por Ofelia. Recuerda ver cómo la acostaron en una camilla y la cubrieron con una sábana blanca, todo tan ajeno a ella, a sus cosas. Recuerda los últimos segundos con su abuela en casa, antes de que la sacaran de cabeza y la metieran en un carro desconocido, con desconocidos. Recuerda cómo se alejaba desde la parte trasera de ese carro para nunca más volverla a ver.
Recuerda todo eso, pero el último recuerdo que tiene junto a su abuela es ese:
—¿Quiere?
—No, abuela. Gracias.
Quisiera haber tenido otra clase de último recuerdo, pero ese fue el que me regaló, o el que yo me quise permitir.