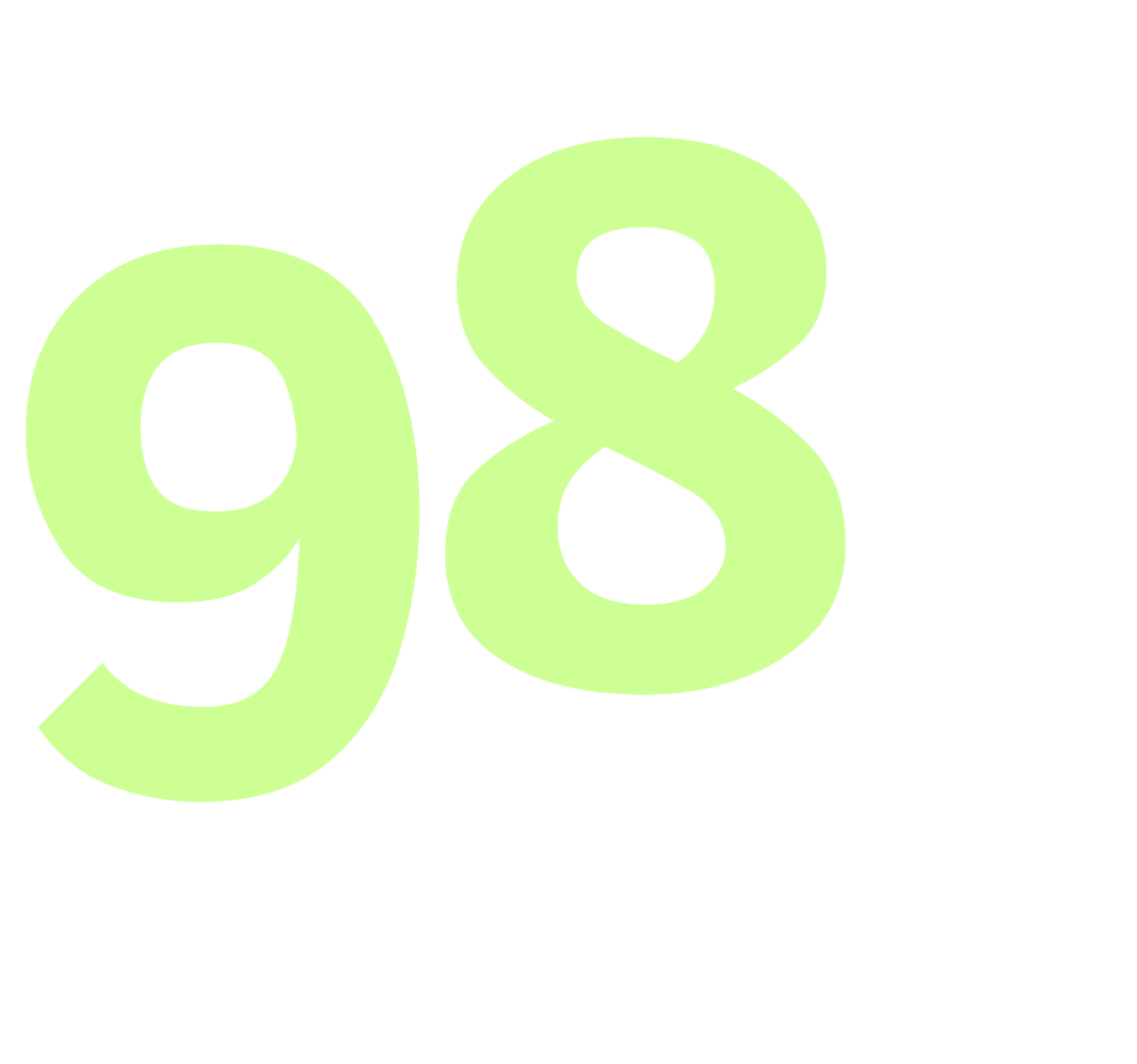
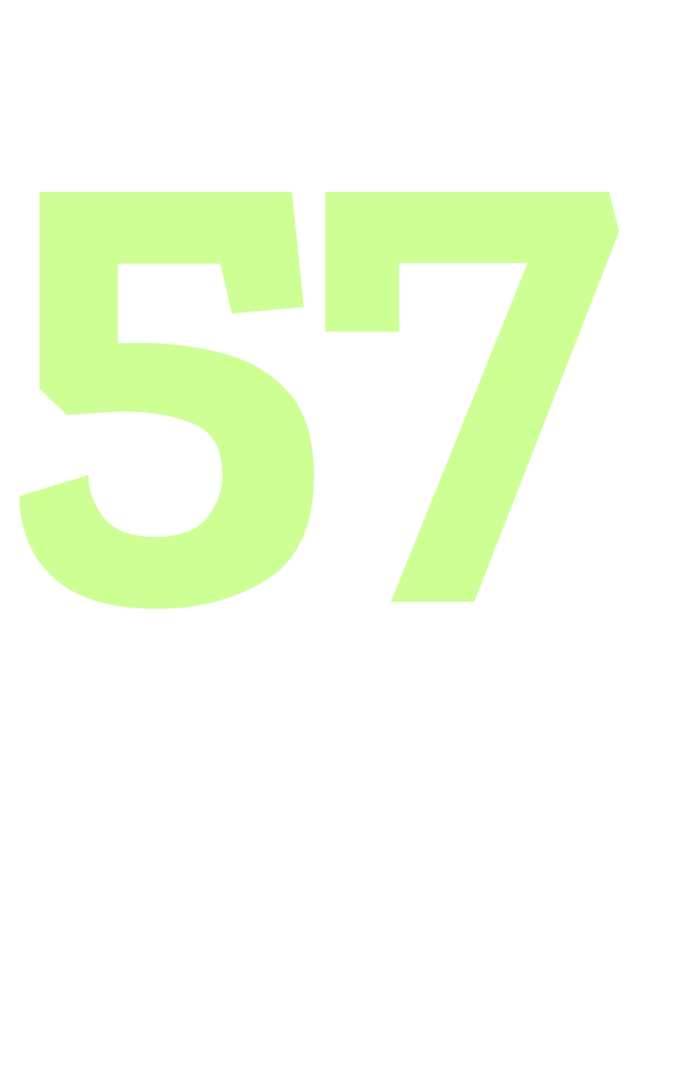

Un grupo de campesinos del sur de Bolívar cambió la coca por cultivos legales de cacao sin apoyo del Estado. Pero las fumigaciones aéreas con glifosato destruyeron sus vidas y su proyecto.

Dibujo de Rodrigo Padilla
Campesino de la
Vereda Monterrey,
San pablo sur de Bolívar

Rosalba Pineda tiene grabada la madrugada en que sus hijos, sin contarle nada, fueron al tajo de coca y arrancaron las matas para siempre. No olvida el momento por un detalle importante: salieron sin esperar siquiera el desayuno.
Han pasado casi quince años de aquello. Ahora cuida un gallinero en las afueras de Monterrey, el pequeño corregimiento de Simití en donde vive. Pero está sola; sus hijos partieron lejos a buscarse la vida, su esposo falleció. Rosalba es robusta, tiene la piel cobriza por el trajín de los sesenta años y una voz entrecortada que pierde el aliento cuando revive los anhelos de esos días.
Evoca las risas, los comentarios de sus hijos y su esposo Ángel Pastor Salazar. Puede precisar el número exacto de árboles de aguacate que sembraron entre la cacaotera y los cuatro palos de café que crecían en los bordes, puede describir las bolsas con los colinos del cacao, los mandarinos y naranjos que daban tanta fruta que con frecuencia se perdía y había que regalar a los amigos. Rememora junto a la casa una huerta enorme llena de hortalizas que era su gran orgullo.
“¿Nosotros vamos a hacer esto de verdad?”, se preguntaba y en seguida respondía: “Sí, vamos a hacerlo”. Rosalba Pineda y Ángel Salazar decidieron por voluntad propia abandonar la coca y pasarse a un cultivo legal de cacao, aprovechando un proyecto comunitario que impulsaba la Asociación de Pequeños Productores de la Zona Alta de San Pablo y el Sur de Bolívar, una organización que en estas montañas la gente reconoce por sus siglas: Asocasul.
Jeison, el menor de la familia, opinó un día que no era necesario esperar más, debían cortar los dos cultivos de coca que había en la finca. Tampoco era mucha, un par de tajos para conseguir plata con qué comprar comida. Esa madrugada de 2007 se fueron sin avisar, salieron Ángel y los cinco hijos varones con las guadañas al hombro. Ya era media mañana cuando regresaron haciendo bromas.
—¿Ustedes por qué se están riendo? ¿Qué fueron a hacer? —les preguntó Rosalba y fue su hija la que contestó: “Mamá, esos pelados cortaron toda la coca”. “Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer?”, pensó Rosalba.
Ángel y Rosalba se conocieron a mediados de los noventa en una finca en el corazón de la Serranía de San Lucas donde él trabajaba como “raspachín”, nombre coloquial de los cosecheros de la hoja de coca. En menos de un año se enamoraron y fueron de un lado a otro hasta que llegaron a Monterrey entre raspa y raspa, entre jornal y jornal, entre un hijo y el siguiente. Ella preparaba comida para los trabajadores en fincas; él, picando hoja en un laboratorio o revendiendo gasolina. Cualquier día tenían ahorrado lo suficiente para negociar dos lotes que sumaban sesenta hectáreas de monte y rastrojo que compraron el 14 de junio de 2003. Alguien había bautizado la finca con un nombre elocuente: “La Esperanza”.

«La coca sigue allá. Y nosotros ya no estamos» dice Rosalba Pineda, quién sufrió tres fumigaciones. Su esposo Ángel Salazar murió sin recibir compensación por los cultivos de cacao destruídos.

No obstante, a Rosalba la atormentaba pensar que estaba criando a su familia con un cultivo ilegal. “Para mí eso era una tortura, una angustia, porque nunca quise involucrar a mis hijos en eso, uno enviaba alguna persona y uno estaba al pendiente de esa persona y eso era angustioso. Entonces, así como cogíamos la plata, así mismo la gastábamos” asegura.
Este sentimiento era compartido por muchos colonos y campesinos de la zona alta de San Pablo, Cantagallo y Simití, hastiados de las fumigaciones, de la zozobra por el orden público, de la brutalidad de los grupos armados y la persecución del gobierno a los cultivos ilícitos. En asambleas y reuniones de las juntas de acción comunal, caserío tras caserío, se discutió durante meses sobre alternativas para abandonar la coca omnipresente en aquellas montañas.
San Pablo, Cantagallo y Simití son pueblos ribereños en la margen izquierda del Magdalena, rodeados de ciénagas y vegas bajas de un valle sofocante y húmedo. Sus mejores tierras fueron acaparadas por hacendados cultivadores de palma de aceite o ganaderos. Pero al oeste se empina la serranía de San Lucas, la última prolongación de la cordillera Central, una cadena quebrada y cubierta por un millón de hectáreas de selvas que la colonización cocalera ha ido rompiendo en todos los flancos desde los años noventa con poblados de madera y parcelitas aisladas que parecen rajaduras en medio de los bosques.
Recorriendo estas montañas sin vías de penetración ni luz eléctrica se realizó, a mediados de la década del 2000, un diagnóstico para reemplazar los cultivos ilícitos que era impulsado por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, un proceso organizativo cercano a los jesuitas con una larga trayectoria en la región, del cual forma parte la dirigente campesina Esther Julia Cruz.
En junio del 2005 una asamblea de campesinos en el caserío Alto Berlín de San Pablo acordó la creación de Asocasul para que gestionara proyectos productivos. “La idea era sembrar cacao como una alternativa económica y también demostrar que se podían generar recursos de modo lícito, que se podía vivir bien”, explica Esther Cruz.
Manuel Durango, otro líder de la zona, agrega que siempre pensaron en un modelo de “finca integral campesina” donde las familias produjeran su propio alimento y contaran con un cultivo lícito que ofreciera ingresos, al menos, para “criar a los hijos de forma legal, garantizar el estudio, la alimentación de nuestros hijos”.
Pasaron dos años de trámites burocráticos, al final Asocasul consiguió un crédito que sumado a dineros de cooperación internacional financiaría el establecimiento de 725 hectáreas de cacao en la zona alta de San Pablo, Cantagallo y Simití, donde poseían sus tierras las 146 familias asociadas.
“No era un programa de sustitución, esa es una obligación del Estado, no de los campesinos” aclara Esther Cruz, aunque luego agrega que una de las condiciones era que los beneficiados “no debían tener coca en su finca ni en zonas cercanas a la redonda porque era un riesgo para el proyecto”.
Algunos hablan del entusiasmo de doña Carmen, una campesina que durante semanas hizo varias jornadas para llevar sola con sus mulas los colinos del cacao desde el punto donde los descargó la camioneta, hasta su finca, por un camino escarpado monte adentro. Otros cuentan del viaje a San Vicente de Chucurí, en Santander, para conocer proyectos cacaoteros exitosos que sirvieron de ejemplo, desde allí la delegación de Asocasul se devolvió con los carros repletos de semilla para sus futuros cultivos. O los sancochos comunitarios que hacían en las veredas cada vez que había jornadas de trabajo y aprendizaje con los técnicos de la asociación, donde llegaba quien quisiera compartir el almuerzo y conocer sobre el manejo del cacao.
Ese entusiasmo por escapar de la ilegalidad venía reforzado con la posibilidad de formalizar los títulos de las fincas, uno de los propósitos del proyecto pues el 90 % del territorio de la zona alta está bajo la figura de reserva forestal, lo que impide a colonos y ocupantes de facto acceder a escrituras legales de sus propiedades.
Muchas familias como las de Rosalba y Ángel arrancaron por sí mismas los arbustos de coca; en otros casos, como los de Rodrigo Padilla, Rafael Galvis o Aldemar Granada, ya habían perdido sus cocales en las fumigaciones con glifosato que llegaron a la región de forma ininterrumpida desde el año 2001.
Las fumigaciones con glifosato son la línea dura de la “guerra contra las drogas”. Financiadas con miles de millones de dólares del gobierno norteamericano, comenzaron a emplearse para erradicar cultivos de coca después de la resolución 001 del Consejo Nacional de Estupefacientes el 11 de febrero de 1994. Luego se intensificaron cuando Washington estructuró el Plan Colombia, una ambiciosa ofensiva contrainsurgente que el entonces presidente Andrés Pastrana presentó en 1999 desde Puerto Wilches, un municipio vecino a San Pablo, Simití y Cantagallo, refiriéndose al plan “como una política de inversiones para el desarrollo social, la desactivación de la violencia y la construcción de paz”. La verdad fue que el 80 % de los recursos no se destinaron ni al desarrollo ni a la construcción de paz, sino a la asistencia militar directa para escalar la guerra antisubversiva, según apuntó John Walsh, un investigador de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés).
La Fundación Paz y Reconciliación calculó que desde el comienzo de las fumigaciones a la coca en 1994 hasta la suspensión de las aspersiones aéreas en 2015 se habían asperjado en Colombia 1.896.709 hectáreas.
Según datos del Observatorio de Drogas de Colombia y la Dirección Antinarcóticos, entre 2001 y 2015 las avionetas de la Policía Nacional bañaron con glifosato más de 61.400 hectáreas de coca en el departamento de Bolívar, la mayoría en la zona sur. La superficie rociada con el agrotóxico es tan grande que equivale casi dos veces al tamaño de Bogotá.

Recuerda que las goteras del
glifosato quedaron escurriendo
del techo de su casa después
del paso de la avioneta.

El teniente coronel Jorge Enrique Hurtado, jefe del área de erradicación de cultivos ilícitos, señaló en un oficio que en 2010 la Policía Nacional había reportado 473 hectáreas fumigadas con glifosato en las montañas de Simití. Pero no todas eran de coca: las avionetas echaron veneno sobre las cinco hectáreas del cultivo de cacao que Rosalba y Ángel habían sembrado dos años antes; sobre 18 hectáreas de los potreros que perdieron el pasto por completo; sobre una platanera, un yucal y 180 árboles maderables y frutales, entre ellos el centenar de aguacates de los que solo quedaron tres en pie.
Rosalba cuenta cómo tuvieron que sacar el ganado de la finca y que salían en la camioneta a buscar el poco pasto que había quedado vivo en las orillas de las carreteras para recolectarlo. Volvieron a sembrar cacao un par de ocasiones más. Igual número de veces regresó la avioneta de la Policía en 2011 y 2013, como consta en las reclamaciones formales que Ángel Pastor Salazar interpuso ante la Alcaldía de San Pablo, reclamaciones que nunca prosperaron.
Ella recuerda que después de la segunda fumigación vio a su marido tirado en el suelo, en la mitad de la hojarasca agarrándose la cabeza. El cultivo estaba quemado, totalmente seco. Rosalba emplea una palabra para referirse a ese estado del alma, la misma que repiten varios de los protagonistas de esta historia.
Derrotados, esa es la palabra. Después se recuerda a sí misma destruyendo la huerta con sus propias manos, arrancando palos, estacas y matas de cilantro, rompiendo surcos, tomateras, zanahorias y cebollas, en un ataque repentino de furia.
De lo demás no tiene memoria, porque despertó cruzada de cables y de sondas que le penetraban la carne en el hospital de una ciudad lejana, sin entender muy bien qué ocurría. Había sufrido un accidente cerebrovascular que le deterioró la movilidad y la obligó a andar con bastón. Sabe que le ocurrió el 6 de diciembre de 2011 porque justo al día siguiente los campesinos aprovecharon la procesión del día de la Virgen para pedir por la salud de sus cultivos envenenados.
—Vieja, ya esto no. No creo que nosotros logremos nada, ni recuperar lo que perdimos —le confesó Ángel unas veces. Pero otras, cuando andaba de buen ánimo después de las reuniones de la asociación le decía que sí, que el Estado iba a responder por los daños, que había una demanda en curso con pruebas, con evidencias.
—Si logramos eso, vamos a volver a sembrar, vieja, porque la última es la vencida —le decía—. Y vamos a comprar la tierra del vecino donde tienen coca, para nosotros poder que no nos vuelvan a fumigar, y vamos a arreglar los potreros y el ganadito lo vamos a tener ahí, y usted va a hacer su huerta.
Ángel Pastor Salazar murió el 8 de mayo de 2019 cuando volvía en su moto de oír misa en Simití. En un alto de la carretera no alcanzó a ver una vaca acostada sobre la vía y se estrelló de frente contra el animal. No alcanzó a recibir compensación por sus cultivos destruidos tres veces.
Hay cosas que Rosalba no quiere olvidar. Que perdió a su viejo, que no ha sido capaz de volver a la finca después de eso. “Cuando yo me junté con él no teníamos nada, empezamos de cero y todo lo conseguimos a pulso, los dos trabajando a pulso”, dice con la voz entrecortada.
No quiere olvidar que Ángel fue quien le enseñó a sembrar papa en su huerta, reprochándole porque la enterraba demasiado:
—Niña, pero si la metió por allá en último rincón del mundo —le decía— venga que eso no es así. —Entonces se ponía a escarbarla con una pala pequeñita. Cada vez que él bajaba al pueblo se llevaba montones de tomates, de verduras y frutas para regalarle a los amigos—: Si no como yo, otro comerá.
“Acabaron nuestras plataneras, nuestras yuqueras, nuestras maiceras, el cacao que era nuestro futuro, nuestros potreros donde teníamos las vaquitas”, insiste Rosalba. “Acabaron con mi familia. Todo se acabó y la coca está allá todavía. Y nosotros ya no estamos”.

















Diomedes Páez Tarazona se ríe con esa expresión de los niños pequeños cuando tropiezan y se golpean, una risa inocente que en realidad anticipa el llanto. La de Rodrigo Padilla, en cambio, es una carcajada maliciosa, con la chispa astuta de un arriero bajo las cejas.
Diomedes es un mono de Aguachica, con la piel rosada afeitadísima y los cabellos tan rojizos y encendidos que uno creería que se trata de un albino. Rodrigo, en cambio, es un paisa moreno de ojos oscuros y bigote cortado como a machetazos, que viste la camisa abierta casi hasta el ombligo con un sagrado corazón de Jesús que le baila en la mitad del pecho tupido de vellos. Perdió el acento, aunque lo recupera en las curvas de la trocha hablándole a su yegua. “Es alebrestada con los hombres, es mansa con las mujeres”, dice y se reconoce aquel timbre inconfundible de los montañeros caldenses y antioqueños.
Diomedes no vive en la finca. Consiguió otra tierra y se fue para San Alberto —un pueblo a tres horas en moto cruzando a la orilla opuesta del río Magdalena—, después de que la última fumigación lo arruinara, cuando hasta las gallinas se murieron envenenadas. No era la primera vez que se iba: ya había sufrido el desplazamiento durante la incursión paramilitar de la década del 2000. Muchos de los pobladores del Triángulo, su vereda en Simití, fueron desalojados en 2007 cuando la guerrilla les ordenó que se fueran: ahora que se habían metido los paracos, dijeron, ellos no respondían por la vida de nadie. “Mucha congestión, mucha bala”, cuenta Diomedes.
Rodrigo, en cambio, nunca ha abandonado su casa de tablas en cancel pintadas de púrpura y verde escandaloso, ni siquiera cuando la guerrilla se trenzaba a ráfagas de ametralladora con el Ejército eligiendo como campo de batalla el pastizal que hay a dos cuadras de su finca, sobre la trocha que conduce a la carretera.
Rodrigo y Diomedes. Tan distintos, tan semejantes.
Ambos llegaron al sur de Bolívar a los 19 años sin un peso en los bolsillos. Ambos vivieron arrimados en casas de conocidos o parientes o patrones, persiguiendo siempre la bonanza cocalera. Abonaban cultivos y mochaban rastrojos por un jornal que no superaba los seis mil pesos diarios, luego aprendieron a raspar la hoja, así ganaban el triple. Crecieron, maduraron, consiguieron mujeres y las mujeres los consiguieron a ellos. Vieron nacer los hijos, cuatro tuvo Rodrigo, siete Diomedes. Entonces quisieron poseer lo propio, una tierra para trabajar sin patrones.
Diomedes compró a un colono nueve hectáreas de montaña pagando con un televisor y cincuenta días de trabajo. Rodrigo se hizo a setenta hectáreas que otro campesino le dio a cambio de una casa que él había levantado con sus ahorros en el corregimiento de Monterrey.
Tan semejantes, tan distintos.
Los dos se afiliaron al proyecto de cacao, los dos habían renunciado a la coca y a pesar de ello fueron sorprendidos por la pequeña avioneta volando sobre sus casas. A Rodrigo la fumigación le cayó en 2009, a Diomedes en 2010. La avioneta llegaba siempre protegida por helicópteros, un enjambre ruidoso que revoloteaba encima de cabezas y cultivos, casi a ras de la copa de los árboles, antes de soltar esa nube blanca y espesa que, en palabras de Diomedes, se parece a un montón de puntitos de aceite brillando con el sol, que impregnan la ropa sin que uno se entere. “Cuando tenía ocho días de haber terminado la siembra del cacao, ocho días apenas, pasó la avioneta y de una vez”, relata Diomedes manoteando en un gesto que no acabo de comprender: “5.500 matas que había arriado con cinco mulas hasta la finca… No quedaba nada”.
A Diomedes la nube de glifosato alcanzó a mojarlo y estuvo una semana en el hospital enfermo con mareos. Rodrigo, en cambio, no sintió nada a pesar de que el veneno cayó a cincuenta metros de su casa, empotrada en una estribación de la serranía.
Rodrigo conoce su finca palmo a palmo, por eso es capaz de mostrar los únicos dos arbustos del cultivo de cacao que sobrevivieron al vuelo de la avioneta, refundidos junto a un higuerón majestuoso en una cañada crecida de monte. Señala, también en la mitad del potrero, una ceiba con 12 o 15 metros de altura. “Chamizió, se puso amarilla, pero no se murió”, dice con admiración. “Ese palo si es bravo”. La afirmación común en la zona es que el glifosato esteriliza la tierra y que esta tarda diez años en recuperarse. El veneno es tan fuerte que cuando cae sobre pedazos de selva suele quemarla toda y dejar un montón de troncos secos y podridos. Apenas el año pasado, asegura Rodrigo, una de las vegas donde se posó el veneno en octubre de 2009 dio por fin una cosecha de maíz.
Daniela Mosquera y Daniel Ortiz Gallego, investigadores del Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes), explican que no podría entenderse el problema de los cultivos ilícitos sin abordar el problema agrario. “Los cultivos de coca son un capital de negociación”, precisa Ortiz, “les permiten a los campesinos sentarse a negociar con el Estado, no como campesinos que reivindican el derecho a sembrar coca, sino como ciudadanos que reivindican el derecho a tener derechos”.
Por eso, las condiciones de los cultivadores para dejar de sembrar la coca siempre han estado ligadas a reivindicaciones agrarias históricas como la “formalización de tierras, el derecho a una niñez sana, el derecho a la educación, a la salud”, puntualiza Mosquera. La coca se instala allí donde no llega el Estado, en los márgenes. Y el discurso campesino es muy simple: para reclamar legalidad primero debe haber institucionalidad.
El efecto de las fumigaciones fue devastador para el proyecto de Asocasul. “A uno las ganas de trabajar se le quitan”, dijo Aldemar Granada, uno de los campesinos más comprometidos con el proyecto. 118 hectáreas de cacao fueron arrasadas, afectando directamente a 42 de las familias de la asociación que no pudieron cosechar sus cultivos perdiendo el trabajo y las inversiones de varios años. Y aunque el paso de la fumigadora es un instante fugaz que no tarda más de un par de minutos, cualquiera recuerda lo que hacía en ese momento, por dónde llegó la avioneta, cuántos helicópteros venían con ella, de qué color era el aparato.
Diomedes dice que la avioneta se lanzó por la cañada de su finca volando en picada, como si fuera a estrellarse, y que por eso mismo nadie creía que ahí pudiera entrar un avión a soltar veneno. Manuel Durango dice que el glifosato quedó en el techo de su casa, igual que si estuviera serenando, escurría en gotas gruesas, aceitosas, y que la nube de veneno terminaba metiéndose a las habitaciones, a la cocina, impregnándolo todo. Rafael Antonio Galvis precisa que eran las once de la mañana y cuenta que sacó a todos sus hijos al frente de la casa con una bandera blanca, tratando de que los policías entendieran desde arriba que ahí no había coca, solo gente y pastos y cultivos legales. Rodrigo Padilla dice que bastaron dos chorritos de veneno para quemar la cacaotera completa. Rosalba Pineda recuerda que la avioneta pasó tan bajita que alcanzaban a ver al piloto y Aldemar Granada no olvida que siempre llegaban avionetas plateadas, pero a su padre Eleazar Granada lo fumigó una de color morado mientras hacía la poda de unas matas de cacao.

Dejó su finca en la vereda El
Triángulo, de Simití, después
que las fumigaciones le
mataran el cacao recién
sembrado.
Año 2010

Asocasul no encontró manera de enfrentar las pérdidas y responder por las obligaciones ante los bancos, sus cuentas fueron embargadas y los últimos desembolsos del crédito ni siquiera los solicitaron, lo que terminó afectando al resto de las 146 familias asociadas.
¿Por qué las avionetas echaban veneno a los cultivos legales? Esa pregunta no tiene una respuesta precisa, cada caso es particular. Podía tratarse de errores en las coordenadas o de avionetas impactadas por el fuego de la guerrilla que debían soltar la carga de glifosato en cualquier parte antes de buscar un aterrizaje urgente. En otras ocasiones eran fumigaciones a lotes de coca que terminaban esparciéndose por el viento hacia las fincas y cultivos cercanos.
Lo cierto es que en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado reposan expedientes de 263 demandas contra la Nación por hechos como estos. 41 de estos procesos le han dado la razón a campesinos y comunidades víctimas de las fumigaciones de todos los rincones del país, mientras que 57 favorecieron al Estado. 156 procesos aún no se han resuelto y uno de ellos corresponde a Asocasul.
“Si al campesino lo fumigaban un viernes, él venía a San Pablo al otro día y llegábamos antes de que se cumplieran los ocho días de plazo a llevar la queja. Pero comenzaba el cuento: que por orden público no podían ir a hacer la verificación o que el técnico no podía ir porque no tenía gasolina para la moto o que era muy lejos, y se comenzaba a dilatar”, explica Esther Cruz, quien por entonces fungía como representante legal de la asociación. “En esa dilación hubo mucha gente que no pudo hacer el proceso dentro de los tiempos, especialmente los primeros”.
Toda vez que las quejas individuales de los campesinos nunca prosperaron, el 7 de junio de 2013 los miembros de Asocasul interpusieron con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo una acción de grupo ante el Tribunal Administrativo de Bolívar exigiendo compensaciones para los afectados que suman más de 3.246 millones de pesos. Además reclaman una reparación integral del Estado que contempla acciones como la creación de un banco de semillas para recuperar las especies nativas que se perdieron con las fumigaciones. Y exigen, sobre todas las cosas, garantías de no repetición.
Tuvo que pasar una década desde las primeras siembras de cacao que nunca dieron frutos. Una década convertida en memoriales y quejas, en audiencias públicas o privadas, en citaciones, en reuniones de conciliación, una década de peritajes y pruebas técnicas para demostrar los daños y perjuicios, una década de viajes a Cartagena a testificar ante el tribunal, de citas en Bogotá para concurrir al Congreso de la República, una década de travesías por las trochas eternamente empantanadas de la serranía de San Lucas recogiendo muestras de suelo y evidencias. Una década para que al final el Tribunal Administrativo de Bolívar negara el 27 de septiembre de 2018 las pretensiones de la demanda, argumentando que “no existe prueba alguna” de los daños a las personas y a sus patrimonios.
“El tribunal no hizo un análisis real del material probatorio técnico y científico que da cuenta de lo que ocurrió con los cultivos”, sostiene la abogada del caso Rosa María Mateus. Por eso apelaron ante el Consejo de Estado, la máxima instancia administrativa del país, aguardando un fallo urgente puesto que muchos de los demandantes como Ángel Pastor Salazar o Eleazar Granada han muerto sin obtener al menos una indemnización por los daños a sus cultivos, mientras que otros ya son muy ancianos o están enfermos de dolencias graves, como Ángela Alemán, la madre soltera enferma de cáncer que dejó su finca abandonada después de las fumigaciones y ahora sobrevive sacando bagres del río Magdalena.
“Este caso puede marcar un hito muy importante de cara a nuevas fumigaciones, puede suspender o cancelar todos los planes que se tengan con aspersiones aéreas e incluso terrestres”, observa Mateus, quien está convencida de que la política antidrogas es en realidad una política en contra de los campesinos. “Es una estrategia fallida. Siempre ha sido perseguir al eslabón más débil de la cadena, sacar a los campesinos de sus tierras”.
Su apreciación coincide con lo que ya señalaba en 2007 un informe de la Wola: el glifosato no sirve para combatir la producción y el tráfico de cocaína. En tres décadas jamás ha logrado impedir el crecimiento ascendente y la expansión del narcotráfico. El glifosato ni siquiera es efectivo erradicando el número total de los cultivos de coca, en 2005 —por citar un caso— se asperjaron 139.000 hectáreas, pero el área total sembrada aumentó en 30.000 hectáreas, en lugar de disminuir, según los datos del gobierno norteamericano.
En lo que el glifosato sí ha demostrado bastante efectividad es desplazando y lanzando a la ruina a miles de campesinos. Wola dice que las fumigaciones coinciden con cambios drásticos en la tenencia y acumulación de las tierras.
“Esa ha sido la vida mía desde que yo empecé y me independicé, yo quería tener mis cosas. Prácticamente la he vivido así, en lucha, bregándome a parar y cayéndome, yo a pararme y vivo en el suelo”, relata Diomedes sonriendo.
La charla sigue, pero la risa de niño es engañosa: ha enmascarado algo diferente todo el rato, oculta una explosión de dolor que aflora con los ojos aguados. “Nos montamos en la cajonera de una camioneta y nos fuimos. Cogíamos los trapitos y nos fuimos, porque no se podía hacer más nada, porque ya vieron, no se podía recoger más nada, porque ¿cómo? Uno irse y dejar las cosas abandonadas es… Eso duele, eso duele porque usted… Usted tener sus cosas y tenerse que ir y dejarlas botadas. No sé”.
Diomedes está llorando.

Es madre soltera y sobrevive
pescando bagres en el río
Magdalena, después de que las
fumigaciones mataran sus
cultivos de cacao y ella
abandonara la finca. Ahora está
enferma de cáncer y espera
una reparación integral del
Estado, igual que los demás
miembros de Asocasul.


La casa del Mono Blanco en San Pablo guarda rastros y señales de su presencia por todos los rincones, como si la personalidad imponente y arrolladora del viejo se resistiera a abandonar el recinto, aunque ya corrió un año largo de su muerte.
Allí, la silla donde reposaba buscando el punto más fresco de la tarde; aquí, el sombrero sucreño; en otro rincón, las atarrayas y la hamaca de fibra que él mismo tejió. Atrás, el patio de tierra lleno de trastos viejos; en una pared está colgada la enorme sierra de hierro con la que el Mono Blanco trabajó durante sus años de juventud, hace medio siglo, desbrozando las montañas de la serranía de San Lucas. Luis Blanco llegó a San Pablo desde El Socorro, un pueblo de Santander, cuando tenía 12 años. Apenas un niño, pero ya andaba y jornaleaba solo y contaba que había pasado por todas las bonanzas del sur de Bolívar: la del maíz, la del arroz, la de la madera, la del oro, la de la coca. Eran otras épocas en que los aserradores doblegaban los árboles centenarios a tajos de hacha, únicamente con la energía de sus torsos.
Acá, los cuadros familiares del salón. Las hijas, los hijos mirando a la cámara con gesto de piedra y los pantalones debidamente enfundados. En otro se ve al Mono Blanco con su sombrero sucreño y los ojos de un azul que aventaja al de la camisa celeste. Se adivina una pequeña llaga en la punta de la nariz, la marca de ese cáncer que lo fue consumiendo por dentro y por fuera en los últimos años. Debajo de la foto se lee una versión del salmo 23: “El señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar; junto a aguas de reposo me conduce…”
Luis Francisco Blanco Ayala, al que en San Pablo todos conocían como El Mono Blanco, era famoso porque en las fiestas campesinas se ganaba con frecuencia el concurso de la yuca más grande o del racimo con más guineos, y porque vendía unas piñas gordas y dulces como un terrón de azúcar. Él mismo las sembraba y desyerbaba en su finca.
Fue colono en Cerro Azul y allí levantó a sus hijos en medio de una pobreza, trabajando parejo con todos en el corte. Pero también fue un visionario, porque impulsó la construcción de la primera escuela con labores comunitarias y él con sus manos labró a machete los pupitres de madera rústica.
Una tarde en que limpiaba de malezas su piñal, los helicópteros comenzaron a dar vueltas encima del caserío Alto Berlín. Era la señal inequívoca de que pronto aparecería la avioneta en el horizonte; siempre cuatro o cinco helicópteros aseguraban el perímetro para evitar ataques de la guerrilla.
“Uno escuchaba un helicóptero, salía a mirar si venían solos, entonces no”, cuenta Adelaida Blanco, la hija mayor. “Pero si uno veía venir las avionetas atrás, sí, eran los fumigadores. Entonces, como que se tenía la percepción: ¿para dónde irán? ¿Hacia qué finca estarán?”.
¿Para dónde iban? Para la finca del Mono Blanco, pero sus hijos en la casa ni siquiera lo sospecharon porque ellos no tenían coca sembrada. La avioneta comenzó a descargar el veneno sobre los cocales de un vecino, en la montaña del frente, y terminó de soltarlo encima del Mono y sus piñas. El viento hizo el resto. “Él llegó a la casa todo mojado, todo, oliendo a feo”, recuerda Adelaida. “Y esa misma noche mi papá empezó a presentar mucha rasquiña. Venía con la piel muy colorada, sobre todo los brazos, la cara terrible. Entonces, nosotros ese fin de semana nos vinimos para San Pablo. Él empezó a brotarse, en la cara empezaron a salirle como unas vejigas, en los brazos también y eso le produjo una rasquiña impresionante”.
Los años que siguieron Adelaida los describe como un tiempo de mucha tristeza y nostalgia. Igual que la mayoría de campesinos, Luis Blanco entabló quejas y recorrió las alcaldías cercanas con una carpeta llena de papeles y fotografías; fue a la Personería de Barrancabermeja; fue a la Defensoría del Pueblo en Bucaramanga. Nunca logró una compensación por su cultivo de piña envenenado, ni por las afectaciones a su salud.
Muy pronto empezó a deteriorarse y desarrolló un cáncer de piel que hizo metástasis en varios órganos. Soportó operaciones y tratamientos, citas y consultas, y al final le apareció una gangrena en la pierna que derivó en infección generalizada. “Tanto trabajar, tanto luchar y llegar a un momento en que mi papá ni siquiera se podía valer por él mismo”, dice Adelaida. “Tenía que depender de otras personas, entonces eso lo hacía a él más débil ante la adversidad”.
Durante un tiempo el Mono aún conservó arrestos para seguir trabajando, sus hijos le compraron una carreta con la que salía de madrugada a vender verduras por el pueblo, pero tenía que resguardarse a media mañana porque el sol lo afectaba bastante.
“Precisamente yo tener que estar en ese lugar, precisamente en ese momento en que iban a fumigar”, solía lamentarse, entonces Adelaida le decía que intentara zafarse de ese odio, que se liberara de eso que no lo dejaba existir. La convivencia en la casa se tornó desastrosa, el viejo cada día era más irascible y taciturno. “Mi tierrita, tan buena mi tierrita”, se quejaba el Mono. “Cuando cosechábamos los tomates, los frijoles…”.
Los efectos del glifosato en las plantas son ampliamente conocidos. Es un tóxico que se absorbe por las hojas y cogollos inhibiendo la síntesis de varios aminoácidos fundamentales para la vida. La muerte y la resequedad son cuestión de pocos días. Sus efectos sobre la salud humana siguen en discusión, aunque hay un inmenso acervo de evidencias científicas que relacionan la exposición al herbicida con daños genéticos y diferentes tipos de cáncer.
La casa esquinera que alguna vez fue verde ahora está pintada de un azul transparente y sereno, el mismo con el que pintaron la tumba del Mono Blanco en el cementerio de San Pablo. Alrededor de la casa hay muchos árboles de oití para desafiar el calor espantoso de estas tierras, y en un ventanal grande queda la tienda que atendía doña Luisa, la mujer del Mono Blanco. Siempre había algún nieto cerca de tantos que tenía, la gente recuerda que él iba moviendo la hamaca por el zaguán del frente hasta que terminaba dando la vuelta a todo el corredor, huyéndole al sol picante que le alborotaba la piel, que lo irritaba y lo debilitaba. Cuando escuchaba algún helicóptero militar exclamaba: “Allá van esos desgraciados, a dañarle la salud a uno, a dañar las pocas maticas que uno tiene, a acabar con la comida que hay en la región”.
¿Se puede secar a un hombre, quemarlo hasta que solo queden pedazos de hojarasca quebradiza y frágil? ¿Se puede convertir a una comunidad en algo semejante a un lote yermo y reseco, un erial estéril donde ya nada va a volver a crecer?
El 17 de julio del 2020 Luis Francisco Blanco Ayala, el Mono, se agravó en el Hospital Internacional de Colombia, en Piedecuesta, donde llevaba días agonizando. Adelaida cuenta que ya no era capaz de articular palabras, solo miraba con esos ojos azules, tan llenos de ira, tan intimidantes que a ella le asustaban. A las cinco de la tarde llegó un sacerdote y media hora después su hermana Alvis. Adelaida le agarró una mano, Alvis tomó la otra. Entonces comenzó a hablarle: “Papá, el Señor es mi pastor, nada nos falta, con él vamos a estar tranquilos, llegó la hora de irnos”.
Ella sintió una ráfaga, el instante en que la vida abandonaba el cuerpo de su padre. Entonces terminó de rezar el salmo 23, ese que habla de no temer por mal alguno y de descansar en medio de verdes prados y aguas de reposo para encontrar, al menos por una vez, senderos de justicia.

Libardo Gutiérrez estaba
pescando en la Ciénaga de San
Lorenzo, cerca a Cantagallo
(Bolívar) cuando una avioneta
de la Policía pasó rociándolo
con glifosato. Desde entonces
sufre problemas de salud y
afectaciones en su piel que le
impiden trabajar



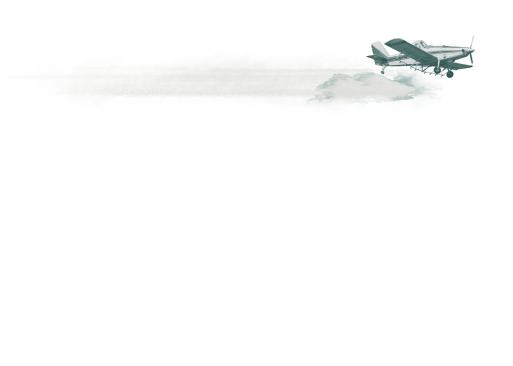

PROCESOS ADMITIDOS POR AÑO
263 procesos contra el Estado relacionados por aspersiones con glifosato han sido admitidos, la mayoría durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 2017.

Fuente: Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado –eKOGUI, corte a 30 de junio 2021.

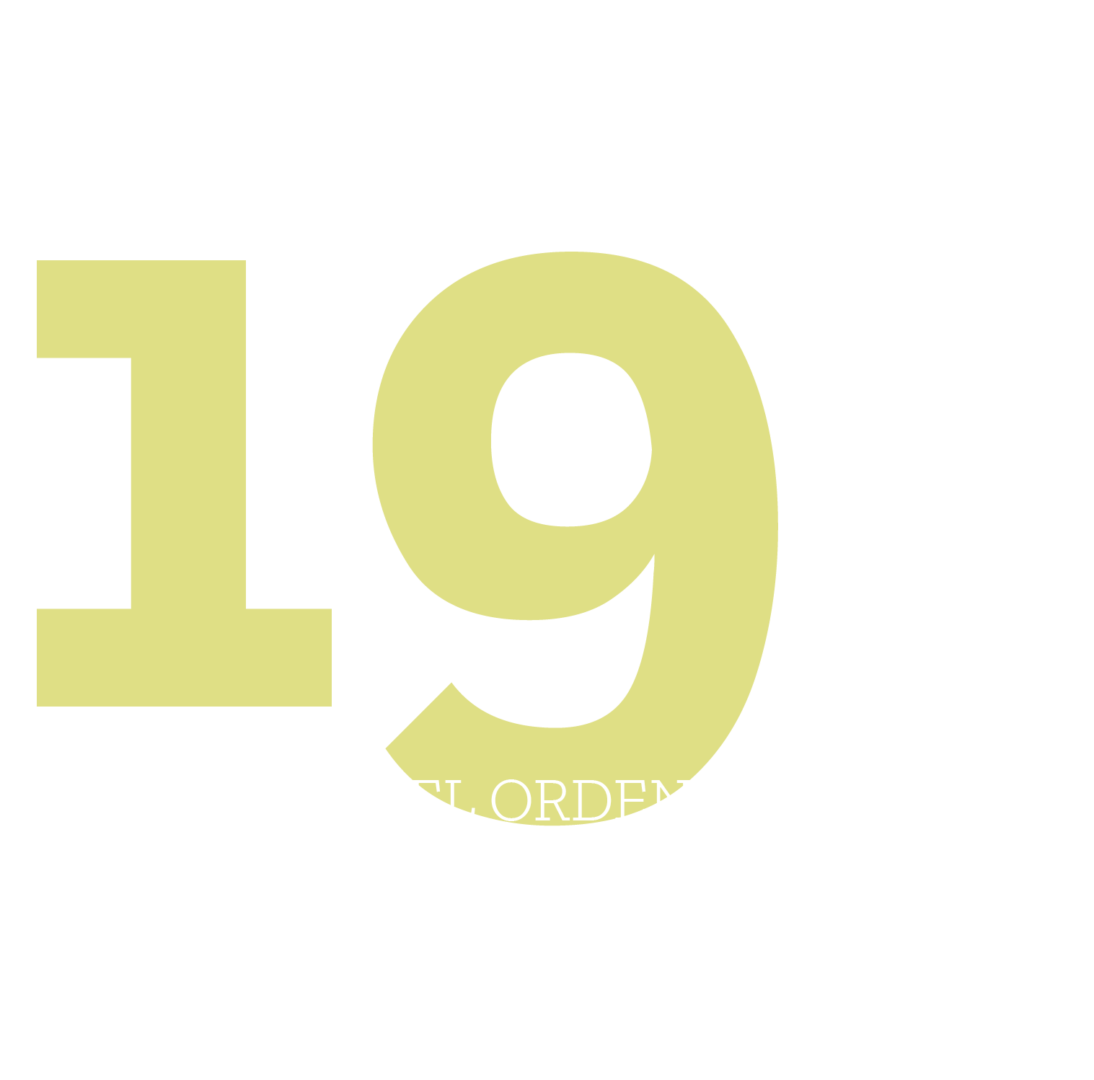

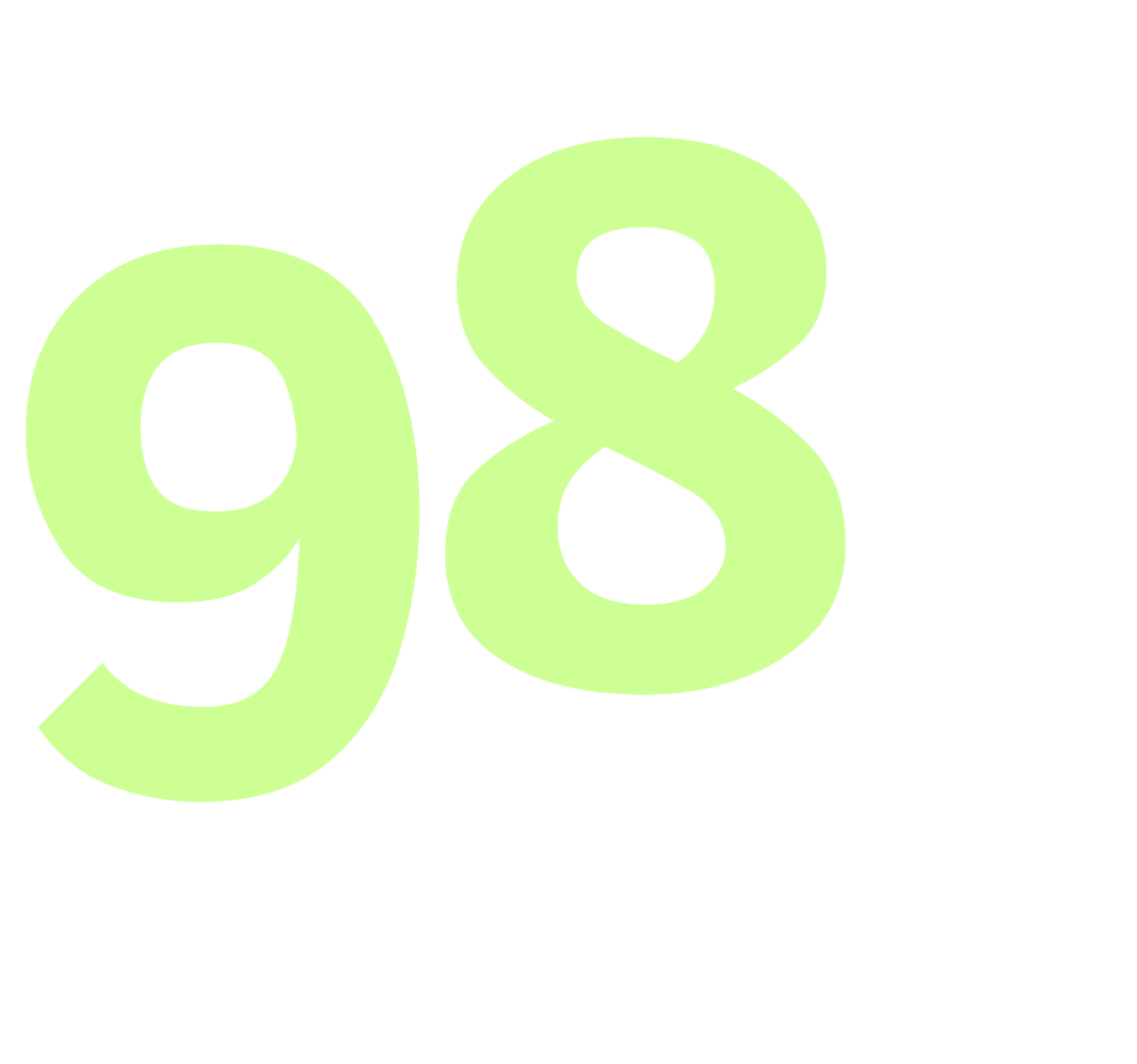
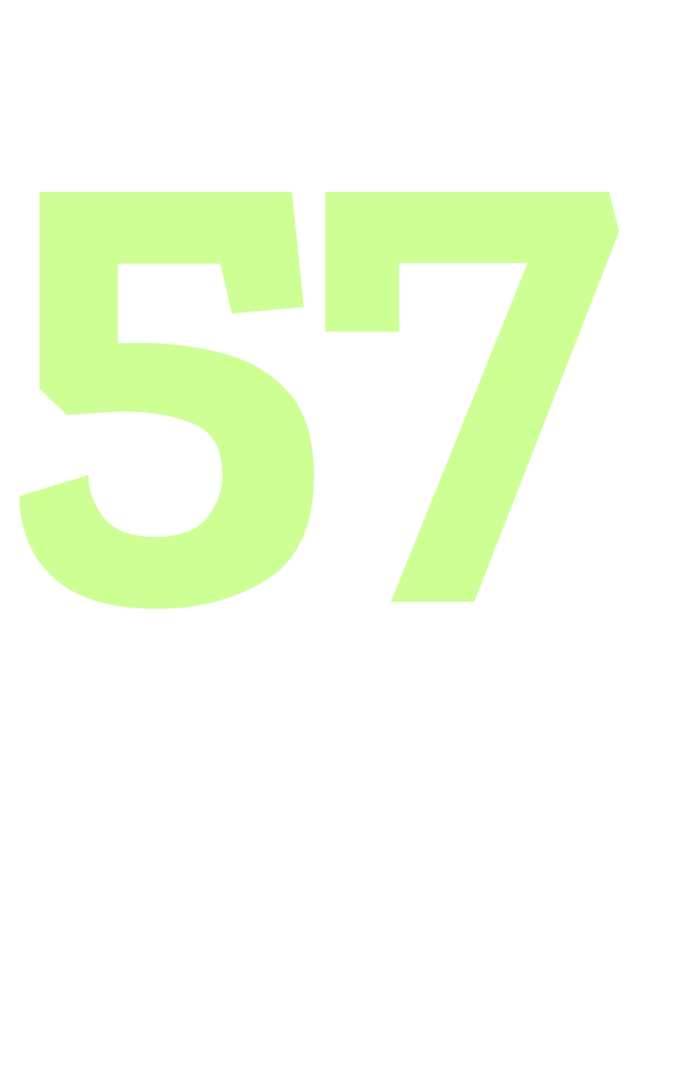
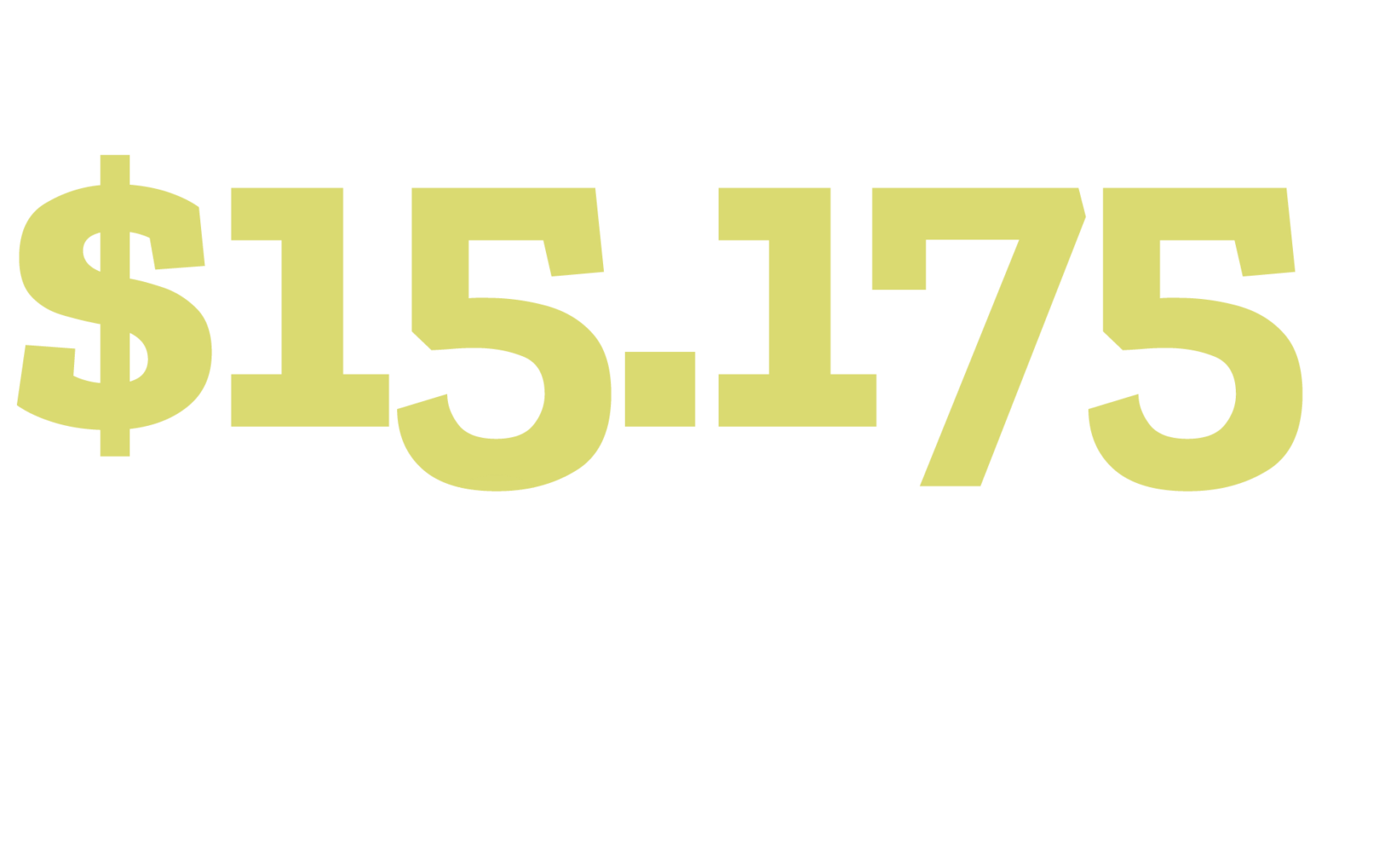
¿SE PUEDE SECAR A UN HOMBRE, QUEMARLO HASTA QUE SÓLO QUEDEN PEDAZOS DE HOJARASCA QUEBRADIZA Y FRÁGIL? ¿SE PUEDE CONVERTIR A UNA COMUNIDAD EN ALGO SEMEJANTE A UN LOTE YERMO Y RESECO, UN ERIAL ESTÉRIL DONDE YA NADA VA A VOLVER?

Agradecimientos especiales a los campesinos de la Asociación de Productores Agropecuarios de la Zona Alta del Municipio de San Pablo (Asocazul) en el sur de Bolivar, por permitirnos contar su historia.
Juan Miguel Álvarez
(representante legal de Asocazul)
Continúa la cobertura en
